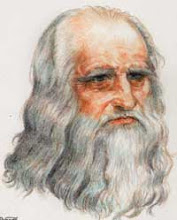Mar de Historias
Cristina Pacheco
El sol calienta las láminas del techo. En el galerón improvisado se respira un ambiente denso. Al fondo, encima de la mesa hecha con dos tablones, hay una hornilla, una cafetera, varias tazas desiguales, un frasco con café soluble y un silencioso radio de transistores.
Una frente a otra, las dos hileras de capturistas mantienen fija la mirada en las pantallas de sus computadoras. El tecleo sutil, incesante, mantiene un ritmo sostenido hasta que se escuchan las campanas de la iglesia próxima. Los empleados suspenden el trabajo al mismo tiempo. Tadeo estira los brazos, Lucía se levanta y se sacude la falda, Nayeli se quita los anteojos y los mira a contraluz:
–Están muy rayados, por eso veo tan mal.
Juvencio le sonríe sin que ella le corresponda y pasa de largo hacia la explanada de la delegación. Con un recipiente de plástico entre las manos, Martha lo sigue y comenta con desaliento:
–Otra vez me toca comer ensalada de atún.
Virginia la mira por sobre el hombro: –No te quejes: a lo mejor mañana ni eso tienes.
II
En el galerón sólo quedan Teresa y Ernesto. Él introduce la mano en el bolsillo de su chamarra y saca una cajetilla: –Me voy a echar un cigarrito allá afuera. –Se vuelve hacia Teresa: –¿No va a salir?
–Luego –sin apartar los ojos de la pantalla, se muerde una uña. –Ahorita, la verdad, ni hambre tengo.
–Yo también estoy preocupado. No sé cómo voy a decirle a mi mujer que esto se terminó –vuelve a su sitio y se deja caer en la silla de tijera: –si a los jóvenes se les dificulta encontrar un trabajo, imagínese a mi edad. Creo que esta vez entraré definitivamente en el inventario de los desempleados. Me da risa...
–¿Qué cosa?
–Pensar en el capturista que se encargará de engordar las cifras del desempleo con mi número. No se detendrá ni un segundo a imaginar lo que significa para mí convertirme en parte de esa estadística –sin darse cuenta saca un cigarro, lo enciende y mira la brasa: –Total, si llega el licenciado y me ve fumando aquí, lo más que puede hacer es correrme. Sólo adelantará cuatro horas mi destino fatal –¿Usted nunca ha fumado?
–No, y mire que lo intenté–. Levanta la mano derecha: –Pero cuando estoy nerviosa me muerdo las uñas.
–¿Ya buscó algo?
–No he podido. Pienso ir a la feria del empleo, pero no tengo demasiadas esperanzas, por lo mismo que usted: la edad. Al final es lo único que cuenta. Los años de experiencia, haber sido eficiente y cumplido no sirven de nada y hasta son un obstáculo.
–¿Alguna vez se lo imaginó? –Ernesto adivina que Teresa no entiende su pregunta: –Cuando era estudiante ¿pensó que terminaría como un número en el padrón de los desempleados?
–Se ve que los censos lo impresionan mucho.
–¿A usted no, Teresa?
–No, a lo mejor porque toda mi vida he formado parte de las peores estadísticas: violencia intrafamiliar, abuso sexual, abandono de padre, trabajo infantil, deserción escolar.
–¿Qué estudió?
–Enfermería, pero me hubiera gustado ser doctora.
–Nunca es tarde...
–No se haga ilusiones: usted y yo formamos parte del censo en donde están registrados los que ya no tienen tiempo para nada, o cuando mucho para sobrevivir.
–¡Caray, Tere! Pensé que yo era pesimista, pero oyéndola... No se amargue, no vale la pena. A lo mejor en la feria del empleo encuentra algo que le guste.
–Me conformo con encontrar algo y punto–. Oprime un botón de su computadora y sonríe: –¿Cerrar equipo? Sí.
Tan fácil como lo que están haciendo con nosotros sin que nos den tiempo de elegir.
III
Ernesto fuma en silencio. Teresa se recarga en el respaldo de su silla:
–¿Usted siempre ha elegido?
–Pues no tanto, no crea.
–¿Ni cuando decidió estudiar arquitectura?
–Más o menos. Seguí esa carrera porque un maestro me hizo ver que yo tenía mucho sentido del espacio y era bueno para el diseño. Sin despacho, sin relaciones y sin capital propio, lo más que conseguí fue diseñar el consultorio de un pedicurista. ¡Tantos años de estudio para eso!
–¿Es casado, verdad?
–Sí y por las tres leyes–. Sonríe con timidez: –Y sobre todo por amor. ¿Y usted?
–Me casé para huir de mi casa y me fue peor. A los dos años entré en las estadísticas de las mujeres que no tienen hijos porque sus esposos deciden que no haya descendencia. Luego pasé a la de las víctimas de infidelidad, después al de divorciadas y por último al de las treintonas que regresan a la casa paterna.
–¿Sigue allí?
–Aunque no quiera. Mi papá murió y no hay quien cuide a mi madre. Tengo cuatro hermanos, pero están casados y no tienen tiempo para ver por ella.
–Usted todavía es joven.
–¿Se lo parezco? Ya cumplí cuarenta.
–Lo que daría por tener su edad: ando por los cincuenta y dos–. Ernesto sofoca la brasa del cigarro en la cajetilla y se la guarda en la bolsa del pantalón.
–Se ve mucho más joven.
–Me pinto el pelo–. Se alegra al ver que Teresa ríe:
–No sé para qué se lo digo: se me nota. Si mi padre me viera...
–No diría nada. Cada vez hay más hombres que se tiñen el pelo y que usan cremas rejuvenecedoras–. Teresa advierte la mirada burlona de Ernesto: –En serio, hay estadísticas: de cada diez consumidores de cosméticos, cuatro son varones.
–Todos los días se aprende algo. Gracias a usted sé que formo parte de ese universo. Le juro que es algo en lo que jamás había pensando–. Adelanta el cuerpo y a través de la puerta mira a sus compañeros dispersos en la explanada: –¿De qué estarán hablando?
–De lo mismo que nosotros: qué harán mañana, cuando ya no tengan que presentarse aquí a las nueve en punto porque se acabó este trabajo.
–Ocho numeritos a punto de aumentar las estadísticas del desempleo y de los deprimidos.
–Y dale con lo mismo–. Teresa sonríe para suavizar su expresión: –¿Importa realmente?
–A mí sí. Me gustaría formar parte de otros censos: empresarios exitosos, inversionistas, pensionados tranquilos, abuelos queridos.
–¿Cuántos nietos tiene?
–Cinco: tres de mi hijo mayor y dos de mi Amanda. Me visitan poco. Un abuelo pobre que empieza a contar siempre las mismas historias, como que no se les antoja para un domingo.
–Me cuesta trabajo imaginarlo como abuelo.
–A mí también–. Ernesto se acaricia las cejas.
–A veces pienso: “No es posible que todo haya sucedido tan rápido y que esos muchachotes sean mis nietos”. Será porque a los hijos uno nunca deja de verlos como niños. Cuando se los comento les caigo mal. Me entenderán el día en que les digan lo mismo a sus hijos y ellos les pongan cara de aburrimiento.
IV
Cohibidos, Ernesto y Teresa permanecen en silencio hasta que ella se decide a retomar la conversación:
–Sus nietos, ¿se parecen a usted?
–No mucho.– Por primera vez mira a Teresa a los ojos: –Y usted ¿a quién?
–A mi madre, y cada vez más–. Inclina la cabeza: –Cuando me veo en el espejo tengo la impresión de que la estoy mirando a ella.
–Entonces la señora debió de ser muy guapa.
Ernesto ve que Teresa enrojece ante su galantería: –Lo dije con todo respeto.
–Ella sí era muy linda; es más, debió formar parte del diez por ciento de la humanidad que posee belleza natural. Ahora basta con tener dinero para verse bonita o atractivo. A mí una vez me tocó levantar una relación acerca de eso y quedé impresionada.
–Tengo curiosidad: ¿en cuántas estadísticas ha colaborado?
–Uh, no sé: ¡miles! Y acerca de todos los temas. Aparte, soy una cifra de muchas, ya se lo dije, y espero no llegar a ser un numerito en la de los suicidas–. Acaricia la tapa de su computadora: –A las personas que se quitan la vida me las imagino actuando como yo hace un momento, cuando oprimí la tecla y cancelé el equipo. A lo mejor fue el único acto en su vida que realizaron por voluntad propia.
Ernesto se distrae al ver que sus compañeros entran en el galerón. Tadeo estira los brazos y toma su lugar. Lucía se remete la falda entre las piernas antes de sentarse. Nayeli observa sus anteojos a trasluz. Juvencio sonríe. Marta guarda en su bolsa el contenedor con restos de ensalada de atún. Virginia se truena los dedos como siempre antes de comenzar su trabajo.
Teresa los observa y piensa que a partir de mañana todos pasarán a formar parte de las estadísticas del desempleo y quizá del suicidio.