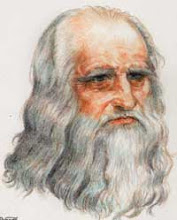Mar de Historias
Cristina Pacheco
En El Golfo Persa los espejos multiplican la desolación de la cantina y las fotos captadas a lo largo de cuarenta y cinco aniversarios que tapizan las paredes. La mayoría de los parroquianos que posaron con botellas, vasos y tarros en alto ya no viven. Son imágenes y anécdotas que acabarán por borrarse y olvidarse.
Desde que abrió sus puertas El Golfo Persa –que no debe su nombre a la geografía sino a la índole de su clientela: golfos y persas– ha cumplido con el ideario que don Celedonio mandó imprimir y está enmarcado sobre la barra: “Aquí brindamos compañía a los solitarios, descanso a los fatigados, buenos pretextos a los flojos para no trabajar, pañuelos a los chillones, consuelo a los cornudos y esperanza a los desanimados. ¿Qué más quieren? ¿Quieren más?: ¡Otra copa nada más!”
Hoy El Golfo Persa está cumpliendo cuarenta y seis años. No habrá celebración. No se prepararán las tortas de pulpo que le dieron fama ni se repartirán gratuitamente las mezclas que inventó don Celedonio (1926-2007), el fundador del establecimiento. Su hijo y heredero, Rafael, lamenta que su padre no haya dejado escritas las recetas de sus brebajes con base en medios caballitos, cucharadas y gotas de aguardientes o de licor, y porciones de jugos y refrescos.
Rafael piensa que si dispusiera de ese recetario no habría perdido clientela y ventas. Hace tiempo empezaron a disminuir, pero desde que entró en vigor la prohibición de fumar son prácticamente nulas. Se pasa el tiempo abrillantando espejos y botellas mientras sus dos ayudantes conversan o leen periódicos deportivos.
II
Rafael ve acercarse el momento de cerrar para siempre las puertas de su negocio. Eso significa prescindir de sus proveedores y liquidar a Isidro, el encargado de la cocina, y Salustio, el mesero. Llevan a su servicio más de veinte años. Rafael conoce sus vidas y sabe cuánto los afectará el desempleo y lo difícil de que a su edad encuentren trabajo.
Rafael también se preocupa por Los Feos. Así llaman al dueto formado por Chalino y Ladislao, violín y guitarra. En los buenos tiempos aparecían tres veces por semana para entonar su escaso repertorio desde las cuatro de la tarde hasta que los parroquianos, más en serio que en broma, les decían que se largaran con su música a otra parte. Con las manos tendidas, los músicos recorrían el establecimiento para recibir buenas propinas. Antes de que se fueran, Rafael les pedía que tocaran algo que era del gusto de su padre, El zopilote mojado, y como paga les obsequiaba una cerveza.
Desde que se agravó la crisis los músicos sólo llegan a la cantina los viernes. Tocan algo para la media docena de clientes que beben en silencio, esperando con angustia el momento de enfrentarse a su destino que ya no está en ninguna parte. Al terminar su interpretación Chalino y Ladislao reciben las mínimas propinas y se van. Entonces, y por primera vez en muchos años
,Rafael se da cuenta de hasta qué grado las interpretaciones de Los Feos son parte de su vida. Los ha escuchado desde hace años, cuando la cantina estaba repleta y la música se perdía entre las conversaciones, las risas y se ahogaba en el humo.
En el círculo de sus inquietudes también está su clientela: jubilados, viudos, desempleados. La mayoría lleva una vida opaca y asiste a la cantina porque es un sitio que les resulta familiar y les brinda la posibilidad de tener compañía y elegir libremente entre el silencio o la charla. Varios, aunque parezca mentira, acuden a El Golfo Persa porque allí no entran mujeres –como sucede en otras cantinas– y ellos disfrutan de un espacio privado en el que no necesitan competir ni demostrar nada y, por si fuera poco, “no tienen tentaciones a la mano”.
III
Para Rafael cerrar El Golfo Persa significa graves problemas familiares, separarse de la única actividad que conoce, perder amigos y, lo que más le duele, fallarle a su padre: don Celedonio trabajó toda su vida para cimentar el negocio y mantenerlo a flote en medio de las crisis conjugando el verbo salvador: “regalar” desde calendarios y botanas hasta bebidas.
Si esta vez la ausencia de clientes se debiera sólo a la crisis económica, Rafael sabría cómo atraerlos brindándoles hasta platillos light. Pero no ha podido hacer nada para que regresen los antiguos parroquianos que asociaban la bebida y la plática con el humo del cigarro.
En demanda de inspiración, Rafael mira con frecuencia la mesa que a últimas fechas ocupaba su padre. Agobiado por la edad, don Celedonio siguió asistiendo a la cantina hasta el día de su muerte, hace un año. Rafael lo recuerda sentado, aparentemente dormido, pero siempre atento a entradas y salidas, comandas, cuentas, la higiene del local y el servicio.
Aún en los últimos tiempos, cuando el local semidesierto empezaba a evidenciar la falta de clientela, don Celedonio exigía que no faltaran en las mesas el palillero y el frasco de salsa; que el mingitorio estuviera limpio y los empleados se mantuvieran en su sitio.
Rafael no se atreve a exigirles que cumplan con esa disciplina. Qué caso tiene que Isidro permanezca frente a la estufa o que Salustio esté junto a la puerta cuando sabe que, a lo mucho, llegarán tres o cuatro clientes en todo el día. Es mejor que sus empleados comenten la sección deportiva del periódico mientras él hace el inventario de las botellas y bebe en secreto. No puede evitarlo, necesita desentenderse un poco de la realidad y olvidarse de que le está fallando a su padre.
IV
Dedica las horas de inacción a pensar en su vida y en su padre. Atando cabos, ha llegado a la conclusión de que la existencia de don Celedonio fue muy contradictoria: era profundamente abstemio y sin embargo abrió la cantina; toleró en su negocio a todos los fumadores aunque él jamás probó un cigarro, ni siquiera en circunstancias especiales o difíciles: el día en que murieron en un accidente sus padres, la tarde en que fue a pedir la mano de su novia, la noche en que nació Rafael, su único hijo; el domingo en que inauguró El Golfo Persa.
Rafael era entonces un jovencito y recuerda muy bien la ceremonia: los globos y las guirnaldas de claveles a la entrada, la marimba interpretando El zopilote mojado, la multitud de curiosos, el corte del listón, los aplausos, las bromas, los gritos, la forma en que los primeros parroquianos invadieron el lugar y su asombro ante el bonito mobiliario.
Recuerda con particular emoción el momento en que su padre, con solemnidad sacerdotal, se puso el mandil blanco, levantó las manos en demanda de silencio y al cabo de unos minutos de expectación pronunció su primer y último discurso: “¡Bienvenidos!” Los clientes lo ovacionaron y alguien propuso que todos salieran a la calle para tomarse la primera fotografía bajo el gran letrero: El Golfo Persa.
La foto luce sobre la barra junto al ideario de don Celedonio. En el resto de las paredes están distribuidas otras cuarenta y cinco imágenes captadas en sucesivos aniversarios. Los clientes posan con sus tarros, vasos y botellas en alto. Algunos aparecen fumando y le sonríen a la cámara con expresión desenfadada y traviesa.
El día en que tenga que liquidar su negocio, Rafael lo adornará con guirnaldas, globos y sacará a la calle los retratos que son para él como un álbum de familia. Espera que Los Feos lleguen para interpretar, en memoria de su padre y de su obra, El zopilote mojado. Después levantará con los curiosos la última copa.