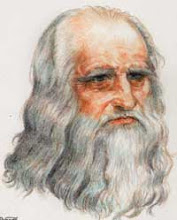MÉXICO, D.F., 2 de marzo (Proceso) .- Este texto se compone de dos partes: una, la investigación de la autora sobre la vida de Alfonso Reyes, a raíz de las memorias de Felipe Teixidor, y otra de los escritos del propio Reyes. Señala Raquel Tibol a manera de introducción: “Quizás esta pequeña antología de la picaresca alfonsina ayude a limpiar de tantos almidones con que están, en estos días centenarios, embadurnando a los próceres”.
Entre el 17 de diciembre de 1978 y diciembre de 1979, la historiadora Claudia Canales, quien colaboraba entonces con el Archivo de la Palabra, grabó las memorias de Felipe Teixidor (Cataluña 1895-Ciudad de México 1980), llegado a México en 1919, donde desempeñó múltiples tareas en la administración pública; fue coleccionista de antigüedades, libros, fotografías y, sobre todo, un editor excepcional que se desempeñó en la empresa Porrúa, donde marcó las pautas más altas de calidad.
Por décadas las cinco cintas magnetofónicas estuvieron guardadas en las bóvedas de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, hasta que Canales decidió trabajarlas y el resultado fue Lo que me contó Felipe Teixidor, hombre de libros, editado en 2009 por la Dirección de Publicaciones del Conaculta.
En los años cuarenta Teixidor convirtió su residencia de Cuernavaca en una singular casa de asistencia, donde se rentaban unos pocos cuartos, se servían tres comidas al día y se regalaban bebidas finas para evitar los correspondientes permisos. Además de los huéspedes muy escogidos, concurrían selectos personajes a tomar la copa.
“De repente llegaba Alfonso Reyes. ‘Aquí estoy’, decía. Aunque era un tapón, más chaparro que yo, sin cuello, se creía mucho. Manuela, su mujer, era altísima. Me acuerdo que una vez le dijo a Mona (esposa de Teixidor), aludiendo a esa situación:
–Pues ¿ves eso?, no deja una de tener celos.
–Con razón –contestó él, que la escuchó.
Reyes siempre llevaba su concubina a cuestas. Cuando llegaba algún americano a casa, anunciaba:
–Hoy voy a venir a cenar con una escritora.
–Cómo no –le decía yo–, mientras venga usted a cenar, todo está bien.”
Traté de averiguar el nombre de esa amante moreliana, pero ninguno de los expertos reyistas que consulté ni idea tenían de tal episodio y me remitían a una situación embarazosa vivida por don Alfonso en Brasil en los años treinta. Como compensación a mis fracasadas indagaciones, me dije que tal hedonismo sin tapujos tenía que reflejarse en sus escritos. En efecto, en plena madurez, en Ficciones, T. XXIII de sus Obras completas (Fondo de Cultura Económica, 1989) hallé lo que buscaba: una picardía impregnada de grácil erotismo, del que doy algunos ejemplos para regocijo del lector.
–“Don Quijote” tenía la imaginación sucia. En sus extremos de virtud, siempre estaba hablando de los violadores de doncellas y temas así. No podía pensar en otra cosa.
–Hay también los coitos que –como los caldos bien sazonados y sustanciosos– simplemente “hacen buen estómago”. A la larga en éstos se fundan las sociedades.
–Por 1933 contraje en Brasil una tremenda urticaria. El padecimiento fue a dar a donde menos debía… El miembro se me hinchó y creció como una trompa de elefante… Puse tristemente mi aparato en manos del facultativo, y –Doctor –le dije–, quítele la comezón y déjele la dimensión… Ya se ve, era demasiado pedir.
–Mi singularísimo sueño de la otra madrugada: yo me encontraba en una universidad de los Estados Unidos, donde las muchachas iban a presentar no sé qué espectáculo teatral. Le faltaba sex-appeal. Para remediarlo, me nombraron especialista en erección de senos; yo las iba tratando y disponiendo al caso con algunas adecuadas caricias. No era para nada un sueño erótico, no. La cosa era puramente artística y cerebral. “Esa ya está muy bien –me decía la profesora–, ya tiene los senos muy erectos. Pase usted a la siguiente…”.
–Ministro liberal de la monarquía española, era muy popular en sus días don Amós Salvador… Cuando lo importunaban los periodistas para tener noticias de su trabajo, sobrevenía este diálogo:
–¿Qué ha hecho usted esta mañana, don Amós?
–Me la he meneado.
–La reina trepó a un árbol para cortar unas naranjas. Un fulano de la corte, que le detenía la escalera, “echó un ojito” para ver lo que se dejaba ver. Lo sorprendió el rey y lo condenó a llamarse “Bernalgas”. Su hijo prestó eminentes servicios a la corona. El rey lo premió autorizándole a quitarse una sílaba del apellido. Ni “nalgas” ni “bergas” (vergas) era posible. Se llamó “Bernal”.
–Aquella mañana, la guapa chica salió de su casa con unos ojos desolados, ojerosa, vulnerable y masturbadita.
–¿Sabes –me dijo– es muy penoso confesarlo, pero con el canto gregoriano me dan ganas de hacer pipí.
–La aguja de inyecciones intramusculares no llegó a saber nunca, la muy digna, dónde se la insertaba. Al menos eso contaba ella entre sus amistades, la muy presumida,
–Aquella tarde, la estrellita de cine estaba muy linda. En un rapto de cerebral insolencia, se dejó decir:
–De hombros arriba, somos iguales.
–Tal vez –le contesté complaciente–. Pero sucede que tú sólo me interesas de hombros abajo.
–El hombre es ridículo en el amor. No así la mujer. Todo está en la indumentaria y el modo de desvestirse. El desvestirse de la mujer es fascinador: es el descubrimiento de la estatua, es Venus que salta de su nicho de espuma. Pero ¡el hombre, esos pantalones!... A menos que se presentara de bota fuerte, capa española y, debajo, completamente desnudo.
–Un chiquillo, en Guanajuato, dice a una turista:
–Señorita. ¿Quiere que le enseñe el Pípila?
Ella indignada: –¡Muchacho indecente! Si me lo enseñas, llamo al gendarme.
–En un choque un Citroên se le montó a otro Citroên por detrás. Y gritó la burguesa: –Ah, non, par example: ils vont encore faire de petits devant mois!
Esto se figuran los “cibernéticos” cuando ven que una máquina puede construir otra semejante, y atribuyen condiciones de voluntad animal a los artefactos.
–La mujer del fotógrafo era joven, muy joven y muy bonita. Yo había ido en busca de mis fotos de pasaporte, pero ella no me lo quería creer.
–No, usted es el cobrador del alquiler, ¿verdad?
–No, señora, soy un cliente. Llame usted a su esposo y se convencerá.
–Mi esposo no está aquí. Estoy enteramente sola por toda la tarde. Usted viene por el alquiler, ¿verdad?
Su pregunta se volvía un poco angustiosa, comprendí, y comprendí su angustia: una vez dispuesta al sacrificio, prefería que todo sucediera con una persona presentable y afable.
–¿Verdad que usted es el cobrador?
–Sí –le dije resuelto a todo–, pero hablaremos hoy de otra cosa.
Me pareció lo más piadoso. Con todo, no quise dejarla engañada, y al despedirme, le dije:
–Mira, yo no soy el cobrador. Pero aquí está el precio de la renta, para que no tengas que sufrir en manos de la casualidad.
Se lo conté después a un amigo que me juzgó muy mal: –¡Qué fraude! Vas a condenarte por eso. Pero el diablo, que nos oía, dijo: –No, se salvará.
–Cuando, en 1938, volví de Sudamérica y leí en los periódicos que estaba por celebrarse el Día de la Madre, en cuya ceremonia pública sería orador el licenciado Madrazo, México se me antojó un país de cucaña.
–A los comienzos de Le Pére Goriot, Balzac nos describe la pensión de Mme. Vauquer, una cincuentona que se parecía “a todas las mujeres que han sufrido desgracias”. Y –verdadera singularidad o anticipación respecto a la época del cinismo científico que vivimos– leemos allí: “Se entra a la avenida por una puerta de quita y pon, sobre la cual está escrito: Maison-Vauquer, y abajo: Pensión burguesa de ambos sexos y otros.
De recién llegados a Buenos Aires –nos habían dicho que era el París de Hispanoamérica–, Manuela salió a pasear a su perro Alí en la Plaza San Martín, cercana a la Embajada. Tres señoras amigas le hablaron por teléfono para decirle que no volviera a hacer eso, porque en Buenos Aires sólo las prostitutas francesas paseaban con perro.
–En Buenos Aires, José Ortega y Gasset me dijo:
–¿Dónde esconderme con una señora respetable?
Lo llevé a un departamento precioso que yo tenía y le di la llave:
–¿Le agrada?
–¡Es una octava real! ¡Caramba con este Alfonsito!
Algunos días después pasé al hotel Plaza a recoger la llave y visité mi rincón; todo en orden, pero para que no se dudara de que él, José, había estado ahí, dejó la envoltura con su nombre en unas pantuflas nuevas.–Antes de ir a la Argentina, todavía envuelto en la niebla de su frío Marburgo, Ortega discutió un día con Reyes diciéndole que la virginidad de ambos cónyuges debía unirse en el matrimonio. (¡El mismo error de Víctor Hugo, a quien después nadie aguantaba!) Reyes, que había vivido más, se quedó asombrado. Pero Pepe fue luego a Buenos Ares y allá descubrió la elegancia, la voluptuosidad, el flirt y el pecado (!).Y volvió imposible, exhibiendo sus tratos con Mme. Kohertaler y haciendo creer que se había acostado en Buenos Aires con todas.
Texto publicado en la edición 1739 de la revista Proceso actualmente en circulación.