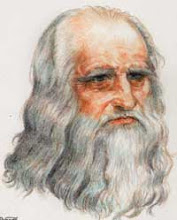Llamadas a medianoche
Me pregunto si hubo un momento en que pude evitar que mi mejor amiga cayera en la desesperación. No encuentro respuesta. Sólo veo señales de un progresivo decaimiento que entró en su etapa final una noche de septiembre.
I
Yo venía de asistir a una noche mexicana. Era de madrugada cuando llegué a mi casa. Me quité los zapatos, me serví un vaso de agua helada y fui a revisar los mensajes en mi contestadora. Supuse que alguno sería de Lidia. De un tiempo atrás me llamaba por la noche para comentarme alguno de los casos que había tratado en Servicios Personales
. A veces me decía: después de oír tantas cosas terribles no tengo ningún derecho a sentirme mal sólo porque Octavio se va de parranda con sus amigos o me reclama que la casa ya no esté tan ordenada como antes
.
Oprimí el botón de la contestadora. Me costó trabajo reconocer la voz de Lidia: siento que no soporto más. Si sabes de algún trabajo para mí, de lo que sea, dímelo por favor.
El tono era tan inquietante como el mensaje.
Aunque era tarde marqué el número de mi amiga. Fue inútil: no me contestó; probé con su celular y tampoco. Pasé una noche infernal imaginando toda clase de horrores hasta que recordé el eterno reclamo de Lidia: siempre piensas en lo peor.
Eliminé las suposiciones macabras. Tal vez ella y Octavio estuvieran reconciliándose en algún restaurante y contándose sus problemas. Hasta ese momento yo desconocía la gravedad de los que enfrentaba Lidia.
Esperé a que dieran las nueve de la mañana para comunicarme a Servicios Personales
. Mi amiga es una de las especialistas que atienden las llamadas de quienes necesitan ayuda sicológica o simplemente hablar con alguien. En general son individuos que padecen depresión por infinidad de causas: desde un divorcio reciente hasta el desempleo o la falta de amor.
II
Lidia nunca había tenido una experiencia semejante. Desde que se recibió de sicóloga estuvo colaborando en el Centro para Niños Hiperactivos. Su trabajo le parecía fascinante, pero al cabo de tres años se le volvió tedioso y emprendió la búsqueda de un nuevo empleo. Se le presentaron algunas oportunidades, pero ninguna le interesó lo suficiente.
Cuando tuvo oportunidad de incorporarse al equipo de Servicios Personales
aceptó en seguida. Le entusiasmaba la posibilidad de ayudar a que personas desesperadas lograran sobreponerse a las circunstancias adversas y revalorarse. Le advertí que la experiencia podía resultarle muy desgastante. No le importó. Además contaba con el apoyo de Octavio.
Fue el primero en celebrar que Lidia se trasladara a un medio más interesante en donde podría poner en práctica todos sus conocimientos. Lo único que lamentaba era que Lidia tuviese que cambiar periódicamente de horarios. El requisito tenía por objeto impedir que se crearan lazos afectivos entre el cuerpo de sicólogos y los solicitantes de ayuda.
III
Por exigencias de su empleo, durante varios meses dejé de ver a Lidia, pero mantuvimos contacto telefónico.
Me hablaba mucho acerca de su trabajo, de los esfuerzos que hacía para mantener cierta distancia con los solicitantes del servicio. Eran personas de todas las edades que le planteaban conflictos muy similares: problemas económicos, fracaso profesional, falta de empleo, temor a la soledad, drogadicción, miedo a la vejez, desconfianza, celos, insatisfacciones.
Noté que Lidia evitaba hablarme de su vida. Respeté su decisión, pero un día no pude más y le hice una pregunta directa: ¿cómo van tus cosas?
Esperó unos segundos para responderme: “Octavio sigue apoyándome, pero se disgusta cuando me ve triste o deprimida. Dice que no piense tanto en los conflictos de personas a las que ni siquiera conozco. Me gustaría hacerlo, pero no puedo. ¿Cómo voy a olvidarme de un niño que me llama a la una de la mañana para decirme que sus padres lo maltratan o que está solo y le tiene pánico a la oscuridad? Y son criaturas de seis, siete años… Luego escucho a los ancianos: me hablan de sus enfermedades, del abandono en que los tienen sus hijos, del terror a morirse solos. Te juro que después de oírlos no sé si me gustaría llegar a esa edad”.
La obsesión de Lidia por su trabajo empezó a preocuparme. Decidí recurrir a Octavio. Él era la persona más indicada para sacar a mi amiga de ese círculo de dolor en que estaba metida. Lo llamé a su oficina y me preguntó si tenía algún problema. Yo no: Lidia. Su trabajo la estresa mucho. Procura que se distraiga un poco. Si puedes, llévatela de vacaciones
.
Octavio me alzó la voz: ¡imposible! En el despacho la situación está muy difícil. Es muy probable que lo cerremos
. Le pregunté si había hablado con su mujer de eso. Desde luego. Dice que exagero, que no va a pasar nada. Creo que su actitud sería muy distinta si el problema se lo planteara alguno de los tipos que la llaman para pedirle ayuda
. Octavio estaba celoso y procuré tranquilizarlo: Lidia sólo está haciendo su trabajo. ¡Entiéndelo!
¿Y quién me entiende a mí?
Me quedé callada y él interrumpió la comunicación.
Pensé que había cometido un error al involucrarme en sus vidas. Decidí no volver a hacerlo. Cuando Lidia me llamaba yo nunca aludía a Octavio o, cuando mucho, le mandaba saludos.
Una tarde me sorprendió ver a Lidia esperándome a la salida de mi oficina. Se veía afiebrada, pero parecía de buen humor: vine para invitarte a que me invites a cenar. Quiero algo rico en un sitio agradable
. Le pregunté si quería que llamáramos a Octavio para que se reuniera con nosotras. No. Él tiene que atender asuntos muy importantes en su despacho. Además creo que necesita descansar un poco de mí. Debo de tenerlo harta con mis cosas.
IV
En cuanto llegamos al restaurante, Lidia pidió la carta: te advierto que pienso comer y beber mucho porque, como dijo alguien, comamos y bebamos que mañana moriremos
. Se me quedó mirando de una manera muy extraña, lejana. Me di cuenta de que temblaba. Comprendí que no era el momento de evadir la realidad: “Lidia: me tienes preocupadísima. No sé si recuerdes que una noche me llamaste desesperada y me dijiste que si sabía de otro trabajo…” Agitó la cabeza: olvídalo
. Me mantuve inflexible: no puedo. Dime qué te sucede
. A punto de llorar, Lidia inclinó la cabeza: estoy mal, muy mal
.
Advertí que nos miraban desde las otras mesas y le rogué que se tranquilizara. Apareció el mesero. Ordené la comida, Lidia los aperitivos y el vino. Cuando volvimos a quedar solas se disculpó: necesito relajarme
. Le dije que no tenía que darme explicaciones. Se rió sin motivo. Notó mi extrañeza: no me veas así. Te juro que estoy bien y muy contenta de verte
.
No podía permitirle que siguiera engañándose: hace un momento me dijiste lo contrario. ¿Es por Octavio?
Bebió de prisa: “sí y no… Pobre. Debe de ser espantoso acostarse con alguien como yo, que todo el tiempo está cerca de la muerte”. Jugó con su copa, derramó el vino sobre el mantel y se quedó mirando la mancha: no me di cuenta de lo que pensaba hacer y cuando lo hice no sirvió de nada, ¡de nada!
¿De qué hablas? ¿A quién te refieres?
Lidia me miró con expresión desorbitada: el tipo dijo que se llamaba Manuel Vázquez Olvera. Por lo general las personas se identifican sólo por su nombre, pero no se lo comenté y esperé a que él se decidiera a hablar. Cuando al fin lo hizo me explicó que esa mañana se había despertado con la idea de que ahora sí iba a encontrar trabajo y que recuperaría todo lo perdido a lo largo de ocho miserables años: mujer, hijos, casa, hermanos, amigos y la fe en sí mismo
.
Lidia me sonrió: miré el reloj. Eran las nueve de la noche. Le pregunté a Manuel si su corazonada de esa mañana se había hecho realidad. Dijo que no, ni siquiera porque se había puesto el único traje que le quedaba. Los otros los había vendido para comer. Eso lo enfureció y se puso a maldecir. Luego me pidió perdón. Le pregunté desde dónde me llamaba. Desde la casa de su hermano Eduardo. Soltó una carcajada. Quise saber de qué se reía. De lo furioso que iba a ponerse su hermano cuando le llegara el recibo del teléfono con una llamada de 50 minutos: los últimos de su vida
.
Lidia se soltó a llorar. Le hice ver que quizá el tipo estuviera drogado o borracho. Mi amiga se aferró a mi mano con desesperación. También lo pensé y decidí seguirle la corriente. Le pedí que me dijera de qué color era su traje. Azul-marino, con solapas anchas y dos bolsillos en los que sólo quedaba su credencial de elector, pero ni un billete: el último lo había invertido en comprar un lazo para ahorcarse. Fue todo lo que dijo
.
Pensé en otra posibilidad: que el hombre fuera sólo un exhibicionista. Lidia me dijo que no. En el periódico había visto la noticia del suicidio.
Desde entonces mi amiga enfatizó su costumbre de llamarme a altas horas de la noche. Dejó de hacerlo hace un mes. Junto a su cuerpo encontraron una nota. Octavio no me permitió leerla, pero imagino lo que decía.
 Ron Howard vuelve a estar en el bombo con Ángeles y demonios, una película que no he visto pero que a juzgar por comentarios serios llegados de aquí y de allá "está un poquito mejor que El código da Vinci".
Ron Howard vuelve a estar en el bombo con Ángeles y demonios, una película que no he visto pero que a juzgar por comentarios serios llegados de aquí y de allá "está un poquito mejor que El código da Vinci". No pocos de los que vieron El código... es muy posible que estén de acuerdo en que se trata de un entretenimiento pasajero con menos gancho del que se esperaba y, eso sí, una factura espectacular. Basada en el libro de Dan Brown, el filme explotó un suceso editorial sin precedentes (incluidos los escándalos por la acusación de plagio) y al final recaudó 800 millones de dólares en taquillas.
No pocos de los que vieron El código... es muy posible que estén de acuerdo en que se trata de un entretenimiento pasajero con menos gancho del que se esperaba y, eso sí, una factura espectacular. Basada en el libro de Dan Brown, el filme explotó un suceso editorial sin precedentes (incluidos los escándalos por la acusación de plagio) y al final recaudó 800 millones de dólares en taquillas.