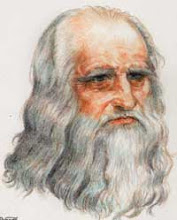TO ACT OR NOT TO ACT?
Vosotros veis, pues, que el hombre
es justificado por las obras,
y no solamente por la fe.
Asimismo también Rahab la ramera,
¿no fue justificada por obras,
cuando recibió a los mensajeros
y los envió por otro camino?
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto,
así también la fe sin obras está muerta.
Santiago 2: 24-26. (Casiodoro de Reina, 1569).
CAPITULO V
El maestro griego de Rubria y Lucano era un joven activo y pequeño, con un rostro oscuro y travieso y
modales grotescos. Era esclavo y valioso, porque poseía mucho saber. Le había costado a Diodoro quinientas monedas de oro, una extravagancia que de cuando en cuando producía al tribuno un estremecimiento. Se llamaba Cusa, un nombre que a Diodoro le parecía pagano, ni griego ni romano, y tenía los rasgos de un sátiro joven y una lengua picante e impúdica. No temía a nadie ni a nada excepto a Diodoro, y aunque era juguetón y a veces tramposo y alborotador con los otros esclavos, poseía un ingenio brillante y cualidades de poeta. Sobre todo odiaba el analfabetismo y la estupidez y se metía con ellos en un lenguaje tan sucio que hacía reír a Diodoro aunque reprendía a su esclavo.
—Por todos los dioses —le había dicho en una ocasión—, creí, por ser soldado, que conocía todas las
palabras, pero tus inventivas, mi querido Cusa, han superado a todas.
Cusa la tomó con Lucano desde un principio. Como muchacho feo que era, envidiaba la belleza apolínea del
chico. Como esclavo, consideraba que Lucano, hijo de padres que habían sido esclavos, era una imposición
sobre él. Pero el amo era un hombre caprichoso y había que obedecer sus órdenes. A pesar de todo, Cusa se
proveyó de una pequeña fusta que usaba sobre Lucano más a menudo de lo necesario, cuando, en opinión de
Cusa, el chico hacía alarde de evidente estupidez. Hacía esto en ausencia de Rubria o cualquier otro que
pudiese informar al tribuno, y Lucano, aunque indignado y fastidiado, no se quejaba. Pero algún día, se
prometió a sí mismo, “cogeré la fusta y la usaré sobre los hombros de Cusa para que escarmiente”. Cusa veía a veces un brillo de orgullo en los azules ojos del muchacho y hacía una mueca. “Soy bajo de estatura —pensaba—, y tú eres más alto que yo, mi querido ignorante, a pesar de tu edad; ¡pero el amo aquí soy yo!
La habitación de clase era pequeña, amueblada con una sola mesa, tres sillas y una estantería llena de libros enrollados. Cusa dejaba la puerta abierta y algunas veces, cuando tenía buen humor y como deferencia a Rubria, dejaba que sus alumnos saliesen fuera y se sentasen en la hierba, Rubria sobre un cojín para protegerla de la humedad. En estas ocasiones solía decir:—Los filósofos vagabundeaban por entre columnatas y se reclinaban sobre piedras.
Entonces ordenaba a Lucano que se sentase sobre una piedra particularmente incómoda y manifestada
socarronamente:
—Hemos de aprender a ser estoicos; es excelente para el alma y la disciplina de la mente.
Pero como él no era nada estoico extendía su rojo manto de lana sobre la hierba para sus propias
posaderas.
En cierta ocasión dijo a Diodoro:
—Señor, te ruego que no te sientas contrariado. Ese chico puede que sea hermoso, pero su cabeza es como
el mármol que parece.
—Enséñale a ser carne y cerebro —dijo Diodoro comprendiendo bien a Cusa—. Te aconsejo que lo prepares
para Alejandría tan rápidamente como sea posible.
Estas palabras hicieron que Cusa aborreciese a Lucano más que nunca. « ¡Ah! —Decía para sí— la única
cosa que hace falta para atraerse un benefactor es tener el pelo amarillo y la piel blanca. Tú, mi buen Cusa, pareces un camello o un mono, y esto es tu desgracia.»
Sin embargo, a lo largo de las horas, semanas, meses, y, al final, de dos años de contacto, tuvo que
reconocer y respetar, aunque involuntariamente, la rapidez con que Lucano aprendía, su poder de
concentración y la casi milagrosa captación de conocimiento que el muchacho tenía. El chico poseía una mente devoradora; datos, poemas y lenguas eran captadas, asimiladas y hechas suyas. Hacía mucho tiempo que había dejado a la pequeña Rubria muy atrás, y ella le miraba con admiración y aplaudía sus éxitos. Por ser muchacha no se esperaba de ella una inteligencia desacostumbrada; su padre deseaba que aprendiese lo bastante para que pudiese disfrutar de la poesía y de los libros menos pesados. Diodoro, sabiendo, por su hija, los progresos de Lucano, solía decir:
—Ahora es cuando ese sinvergüenza de Cusa empieza a ganar el dinero que gasté en él.
A pesar suyo, Cusa empezó a encontrar placer enseñando a Lucano. El chico le mantenía siempre excitado y
las horas de enseñanza dejaron de ser aburridas como cuando sólo había tenido a Rubria por discípula. Intentó llegar a los límites de la capacidad de Lucano enseñándole intrincadas lecciones, muy superiores a la que correspondían a su edad, pero Lucano siempre iba un paso más allá y con facilidad. Cusa, que era un verdadero maestro, sentía un secreto y anonadado orgullo por su discípulo, aunque su sarcástica lengua no lo dejase traslucir jamás.
—Serás un buen contable —decía con frecuencia—. Pero, ¿qué fantasía te persuade de que llegarás a
médico? Nada sabes sino es de memoria y lloro ya por tus futuros pacientes.
Su fusta estaba siempre a punto. Al cabo de dos años Lucano podía discutir con Diodoro sobre los
principales poetas y filósofos, con gran contento por parte del tribuno. Diodoro abría su valiosa biblioteca al muchacho y Lucano estudiaba allí después de las horas de clase y sólo la oscuridad le arrancaba de aquel lugar. Pasaba también algún tiempo con Keptah y las horas con él eran para Lucano las más compensadoras de todas.
Cuando estaban juntos nunca hablaban de la inevitable muerte de Rubria. Era cierto que su juvenil cuerpo
empezaba a redondearse con la dulzura de la próxima pubertad, pese a que era dos años más joven que
Lucano. Su hermosa cara morena estaba más llena y vivaz, con la alegría de ser joven y mimada y su apetito había mejorado e incluso podía jugar vigorosamente con Lucano, aunque breves momentos. Pero Keptah sabía que su mortal enfermedad tan sólo estaba contenida.
Para Lucano era bastante estar con Rubria, tocar su pequeña y cálida mano, cambiar miradas divertidas a
expensas de Cusa, correr sobre la hierba o coger una enorme y húmeda flor roja para tirarla contra Rubria. Se tiraban pelotas uno a otro, reían y gritaban. Imitaban el canto de las aves y miraban con asombro e interés a los pequeños seres silvestres de los árboles. En algunos momentos se sentían tan llenos de inexpresable alegría que tan sólo podían permanecer mirándose a los ojos con un radiante y tímido gozo. Día, tras día aumentaba la belleza de Rubria y también el amor que su compañero de juegos sentía por ella. Lucano pensaba en ocasiones:
«Sin duda que Dios no puede arrebatarme este tesoro, esta amada mía, hermana y corazón de mi corazón.
Sin Rubria no habría canciones, ni delicias, ni ternura, ni razón de existir.» Jugaba con el cabello de Rubria
como Diodoro lo había hecho con el de Iris, y se alegraba en sus sedosas trenzas impregnadas de frescura y oloroso olor de vida. Algunas veces se abrazaban, incapaces de hablar, y la impresión de la mejilla de Rubria junto a la suya le invadía de un reverente éxtasis. Sostenía a Rubria entre sus brazos y sentía como si el mundo entero estuviese lleno de belleza y suavidad.
Keptah veía esto y ya no hablaba a Lucano de la inevitable desolación que tendría que llegar. Se creía a sí mismo en la presencia de algo santo y lleno de inocencia. En ocasiones se preguntaba tristemente: « ¿Da Dios sólo para quitar?» ¿Arrebata con el único propósito de hacer que el corazón humano vuelva a él?
Una tarde Cusa descubrió a Rubria y Lucano que habían salido de clase. Lucano tejía una guirnalda de flores
para Rubia y ella le contemplaba con un atento placer. Tenía sobre su hombro un pájaro amaestrado rojo y
jade, que picoteaba su oído. De cuando en cuando, ella se volvía y besaba su amarillo pico. El maestro, que siempre tenía a punto un comentario cáustico sobre la pérdida de tiempo, se sintió repentinamente silencioso.
Les contempló desde alguna distancia y le invadió la melancolía. Los dioses envidiaban celosamente la
belleza, juventud y felicidad de los mortales. Aquel muchacho era como Febo, el dios del sol, y ella una
doncella de dulce y piadosa virginidad. Cusa, cargado de tristeza, se alejó de allí. Aunque era un escéptico, aquella noche rogó a los dioses que no sintiesen envidia de tanta hermosura y sincera dulzura. A la mañana siguiente, dijo, a Lucano con doble intención:
—Si has de ser erudito y médico, te aconsejo que no juegues descuidadamente con las muchachas jóvenes.
Esto es para el vulgo y la plebe. ¡Atención! Esta mañana volveremos a los diálogos de Sócrates. Estás muy
obtuso con ellos, chico.
Aquel fue un verano delicioso, todo serenidad. La solicitud que Diodoro había enviado pidiendo el traslado a Roma no había sido contestada aún, pero tenía buenas esperanzas. Cultivaba asiduamente el trato con su esposa y esto le proporcionaba bastante serenidad. Evitaba a Eneas cuanto podía y no volvió a acompañar a Lucano hasta su casa. Iris permanecía en su mente como el recuerdo de la mañana, pero evitó con firmeza los encuentros con ella. Era un sueño, para ser recordado como un sueño. Si un hombre era incapaz de controlar con rigor sus pensamientos no era un hombre y mucho menos un hombre romano. La vida exigía disciplina de cuerpo y mente y muy particularmente del corazón. Recibía libros de Roma y se sumergía en su lectura.
Aquellas filosofías de hombres ascéticos, llenos de sabiduría, tenían ahora para él un significado especial que levantaba solemnes notas de paciencia y fortaleza. Sumergido en filosofía eterna, olvidaba la corrupción de Roma, y el fétido y alborotado presente. «Que el mundo entero se pierda. La verdad es eterna.» «La gente estúpida acude a Roma —se decía a sí mismo—, pero el hombre encuentra refugio en la verdad.»
Rubria alcanzó la pubertad y Aurelia se sintió llena de alegría. Se ofrecieron importantes sacrificios en el templo favorito de Aurelia, el templo de Juno. Encomendó a su hija a la esposa de Júpiter, la guardiana de la salud, la familia y los niños. Miraba los ojos luminosos de Rubria, puros e inocentes, y soñaba con nietos. Aún existían familias romanas que tenían hijos fieles, devotos de los dioses y de su patria. Podía tener nietos, ya que no había tenido hijos. Recogió el cabello de Rubria con cintas y le aconsejó modestamente. Le enseñó el arte de la cocina, del gobierno de la casa y cómo una esposa puede mejor complacer a su marido. Escribió a sus amigos de Roma comentando la creciente belleza y madurez de Rubria.
—Te estás precipitando —dijo Diodoro una tarde—. La niña sólo tiene once años.
Tenía celos del joven que se llevase a su hija y gozase de sus risas y dulzura, que la uniese a su vida e
hiciese que ella olvidase a su padre.
Aurelia, ocupada laboriosamente con una tableta cubierta de cera en la que estaba escribiendo a una amiga
muy querida, madre de apuestos muchachos, preguntó distraídamente:
— ¿Cuál será la dote de nuestra hija? Diodoro, te ruego que olvides tus bancos. Debemos tener en cuenta la fortuna de Rubria. En menos de tres años estará dispuesta para el matrimonio. «Tres años. Soy un viejo»,
pensó Diodoro con resentimiento. Luego contestó:
—Estás precipitando las cosas. La chiquilla juega en la hierba y es todavía una niña.
Aquella noche acunó a la niña en sus brazos, cantando canciones hasta que se durmió; luego se sentó a su
lado y contempló las sombras de sus pestañas proyectadas sobre las sonrosadas mejillas y observó la dulce
curva de su boca. "Querida mía —pensó—, querida de mi corazón. Sin duda que nunca a existido una doncella
tan hermosa, inocente, cálida y querida. Una Hebe nacida para servir a los mismos dioses." Apartó este
pensamiento con repentino terror. "¡Que los dioses tengan otros servidores! Son dioses y disponen de
multitudes", mientras que él sólo tenía a su hija.
Una tarde Keptah entró en la sala de clase y dijo brevemente a Lucano.
—Vente.
Cusa frunció el ceño y le contestó:
—El muchacho estudia en este momento a Platón.
—Vamos —repitió Keptah, ignorando al tutor que, a. fin de cuentas, era tan sólo un esclavo. Lucano, sin una palabra, se levantó y abandonó la habitación con el médico. Pero en el dintel, se detuvo; e hizo una reverencia a Cusa, pues sabía que los esclavos y siervos son muy sensibles.
Diodoro había puesto un asno al servicio de su liberto Keptah.
—Un animal innoble —decía el médico en tono vejado—. Pero me consuela haber oído decir que los asnos
son con frecuencia más sabios que los hombres y que tienen además un gran sentido del humor.
Tomó prestado otro para Lucano.
—Hoy vamos a Antioquía —dijo—. Bien, aquí llega tu animal del establo. Es una suerte que no hayamos
pedido caballos, porque nos hubiéramos sentido decepcionados. A pesar de ser romano, nuestro señor no se
deja impresionar por la raza equina y todos sus animales están comidos de pulgas. ¿Para qué sirve el dinero si no es para disfrutarlo? Hay, sin embargo, hombres que gozan más con el pensamiento de sus cofres que con el de aprovecharse de ellos.
La mala intención de Keptah hizo sonreír a Lucano. Los asnos estaban rollizos y tenían la piel brillante y miraban al médico y al muchacho con ojos arrogantes.
—Tampoco se dejan impresionar por nosotros —dijo Keptah montando. Sus largas y huesudas piernas
colgaban casi hasta el suelo y Lucano se echó a reír. Por su parte, se instaló en el asno que le habían
asignado y acarició el cuello del animal, que cerró los ojos aburrido. Iniciaron un trotecillo por la carretera que conducía a Antioquía y Keptah mantenía un silencio desacostumbrado. Había cubierto su cabeza con la capucha, más con el propósito de permanecer en soledad que para protegerse de los intrusos rayos del sol. De vez en cuando Lucano arreaba a su burro hasta conseguir que galopase, disfrutando del aire y del sol, que no parecían afectar su rubia piel. Con el dorado cabello suelto cantaba feliz. No sabía adonde le llevaba Keptah, pero le bastaba estar libre en plena luz, ser joven y poder contemplar las múltiples agrupaciones de flores silvestres azules, granates y escarlatas que adornaban el estrecho camino. Y soñaba.
Antioquía, como siempre, era un tumultuoso crisol de colores, olores y calores. Flotas recién llegadas de
Oriente y de otros lejanos países estaban ancladas en el intenso azul del puerto, con sus velas blancas y
verdes resaltando contra el cielo. En las estrechas, pendientes y tortuosas calles sonaban voces extrañas, y en todas las puertas, parajes y galerías aparecían voraces rostros oscuros y resonaban con exclamaciones blasfemas, gritos y risas. Las tiendas eran hormigueros. Los gritos de los mercaderes ensordecían. Los camellos gruñían; cruzaban carros y rebuznaban asnos; un fuerte olor agrio de carne cocida caliente, vino y especias reinaba en los cálidos rincones de las calles. Judíos, sirios, sicilianos, griegos, egipcios, tesalonicenses, negros, galos y bárbaros inclasificables, vestidos con los más raros atuendos, paseaban o alborotaban por todas las calles, levantando nubes de blanco polvo que brillaban a la luz del sol. Aquí o allá surgían acaloradas discusiones y querellas; edificios pálidos y brillantes se alzaban en el aire. Bandadas de niños jugaban en el paso de los vehículos y animales, maldecían a los conductores o mendigaban limosna con rostros impertinentes y tostados por el sol.
A Lucano le gustaba la ruidosa ciudad y se sentía excitado. Veía a hombres y mujeres que entraban en
pequeños templos de columnas con palomas y niños pequeños en los brazos. Contemplaba las brillantes
banderas y aspiraba el fuerte olor a polvo o el cálido olor del heno. Esperaba que Keptah le llevase a la taberna favorita del médico, pero pasaron ante ella sin que éste se dignase ni mirarla. Soldados romanos cortejaban a muchachas vestidas con atuendos de vivos colores y se sentían especialmente atraídos por las doncellas cubiertas con velos. Asediaban a las mujeres jóvenes y los ojos, negros brillaban con destellos a la luz del sol.
El polvo era palpable en el sobrecargado aire de la ciudad y, por encima de los demás olores, prevalecía un
fuerte olor a estiércol y ajo. Diodoro hablaba de Roma, la Ciudad Imperial, pero a Lucano le parecía que
ninguna otra ciudad podía tener tales olores y semejante atracción. Muchas mujeres se asomaban a los
balcones de sus casas. Del interior de algunas surgía el alborozado ruido de música y risas. Jardines interiores,protegidos por altas paredes, exhalaban perfumes de rosas y de naranjos en flor hacia las polvorientas calles.
Keptah mantenía el trote de su asno, aislado y remoto, a los ojos de Lucano como una figura deprimente en
medio de tanto color. Un grupo de marineros vestidos tan sólo con taparrabos y con grandes anillos dorados en las orejas, reñían en una esquina con gestos vehementes y rostros morenos, fieros y violentos. Sus voces extrañas hablaban una lengua que Lucano no pudo reconocer, resonaban en el cálido ambiente y un cuchillo brilló de pronto. Keptah continuó su camino como si fuese solo y Lucano suspiró. Había más que ver en la vida que en la filosofía. Cuerpos calurosos se apiñaban alrededor de su asno, y un acre olor a sudor reinaba por doquier. Palmeras secas y cubiertas de polvo aparecían a intervalos en las calles. Vendedores ambulantes con bandejas de manzanas en dulce, cubiertas de moscas, gritaban sus mercancías o corrían tras el hombre de morenos pies descalzos que les robaba, y luego, casi siempre, incapaces de darle alcance, le maldecían a gritos. Infinidad de mendigos permanecían sentados contra las paredes, gimiendo, agitando sus platos, cubiertos de barbas enmarañadas y sucias. Mujeres ofrecían flores en cestos y viejos caminaban en medio del alboroto como ciegos, igual que si ya no perteneciesen a este mundo. Un grupo de cabras conducidas por un muchacho interrumpió el paso momentáneamente, balando, saltando y moviéndose inquietas. Lucano, como siempre, estaba encantado. Se echó a reír al ver un mono insolente sobre el hombro de un hombre y quiso inspeccionar una tienda de loros.
Las calles por las que transitaban ahora estaban más quietas y menos llenas, y Lucano empezó a ver que
había menos gente y menos vehículos en ellas. Los edificios eran viejos y decadentes y presentaban un
aspecto r inoso. Los ruidos de la ciudad disminuyeron. Los aullidos de los perros dejaron de oírse. Lucano,más tranquilo, cabalgó junto a Keptah y preguntó.
— ¿Dónde vamos? Nunca he estado aquí antes de ahora.
—Tranquilidad —respondió Keptah en un tono de voz débil y áspera que parecía salir de su capucha—. He
estado esperando durante mucho tiempo respuesta a un mensaje y hoy mismo ha llegado.
El aire de aquella parte de la ciudad era más fresco, los guijarros del suelo estaban húmedos y brillantes como si hubiese llovido, y las paredes de las casas cerradas y sombrías. Los cascos de los asnos despertaban ecos y levantaban un polvo áspero. Un reguero de agua de desagües corría sobre las piedras, oscuro, brillante y maloliente, produciendo un ruido ahogado. A ambos lados de la cerrada calle se alzaban paredes de piedra oscura y de ellas no procedían voces ni ruidos. Pero una o dos veces Lucano oyó el suave maullido de invisibles gatos que le sugirieron el pensamiento de Isis, la venerable diosa de los egipcios, de ritos ocultos y de los misterios de oriente. El muchacho se estremeció; un helado sudor enfrió su cuerpo y deseó haber traído con él una capa.
De pronto Keptah detuvo su asno gris e hizo un gesto al muchacho. Se había detenido ante una elevada
pared de basalto, negra y lisa. Ninguna ventana se abría sobre su impresionante y poderosa vaciedad. Ningún sonido de vida procedía de detrás de su altura. Sólo una pequeña puerta se abría en aquella fachada repelente. Keptah sin decir una palabra, llamó a la puerta como con una señal. La llamada despertó ecos entre las dos paredes de la calle. Keptah esperó; luego volvió a llamar de nuevo. Esta vez hubo un sonido de cadenas y corrimiento de cerrojos. La puerta se abrió con quejidos de bisagras. La abertura se ensanchó y apareció un viejo, vestido con una tosca túnica gris, un hombre increíblemente bajo con una barba blanca y los ojos más brillantes que Lucano había visto en su vida, ojos de niño sonriente y asombrado. De su cinturón de cáñamo colgaba un manojo de tintineantes llaves; sus pies estaban descalzos.
Habló a Keptah en una lengua incomprensible, rápida y con acento de bienvenida, y luego hizo una profunda
reverencia... Durante todo este tiempo sus ojos se posaban en Lucano con curiosidad. Abrió por completo la puerta, hizo otra reverencia y se apartó para dejar paso.
Lucano parpadeó sorprendido. Al otro lado de la puerta se extendía un amplio jardín de afelpada hierba,
palmeras de dátiles, árboles brillantes, fuentes, setos de rosas, lilas y toda clase de flores. El jardín, inundado de sol, parecía otro mundo. Grupos de sauces agitaban sus ramas como verdes cataratas en el más suave y dulce aire. Las fuentes parecían cantar y los árboles contestar su canto. A cierta distancia, en medio del brillo y perfume, se alzaba un edificio cuadrado bajo y radiante, construido de mármol blanco y más allá de éste se alzaba otro de granito gris, con ventanas de arcos, cerradas contra la luz y tan silencioso como un sepulcro.
A través del jardín discurrían senderos de piedra amarilla y aquí y allá había bancos de mármol bajo la
sombra protectora de algún árbol. Lucano no había visto nunca belleza y tranquilidad semejantes a la que
reinaba, con aire de retiro y dignidad, en los jardines, y edificios, el silencio que no rompía ni una sola voz y la ausencia absoluta de personas visibles en el jardín o alrededor de los dos edificios. El muchacho estaba asombrado. Permanecía incierto mientras la puerta se cerraba tras él y Keptah, y ni se dio cuenta cuidadoso cierre de cadenas.
—Ven —dijo Keptah, y Lucano le siguió por sobre la suave hierba. Pájaros de todos los colores le miraban
desde las brillantes ramas. Las fuentes murmuraban. Las rosas se mecían y exhalaban una suave fragancia.
Los lirios alzaban sus blancos cálices y emitían su sagrado perfume mientras las abejas volaban sobre ellos y sumergían sus dorados cuerpos en la profundidad de las copas. De pronto Lucano se percató de un sonido que no había percibido antes; apenas era perceptible para el oído. Ni cántico, ni canción, sino una débil combinación de ambas cosas. Formaba parte del aire brillante, de las fuentes y de la brisa, y, sin embargo, era una voz humana.
Keptah condujo a Lucano en silencio a través de la hierba hacia el edificio cuadrado de mármol, que carecía de ventanas y de pórticos. Una puerta de bronce grabada con extrañas figuras resaltaba, en medio de tanta blancura y una vez abierta Keptah dijo:
—Entra.
Pese a su asombro, Lucano se sintió picado por la curiosidad. Ninguna mano había abierto la puerta; parecía haberse movido por su cuenta y sin crujido de goznes. Lucano se detuvo en el umbral y vaciló antes de entrar.
Keptah murmuró:
—No hables nada, ni hagas preguntas. Te voy a dejar por un rato.
La puerta se cerró ante el y Lucano quedó solo. Aunque no había ventanas y la puerta no estaba abierta, la desnuda blancura de la gran habitación emitía una insegura y perlada luz que aumentaba y disminuía su
intensidad, se difuminaba y volvía de nuevo a brillar. Era imposible ver el origen de aquella luz que palpitaba como un corazón tranquilo. Estaba perfumada con un olor parecido al incienso que procedía de todos los sitios y de ninguno en concreto. Lucano sintió al instante que estaba en un templo, Pero no sabía qué clase de templo, y por alguna razón inexplicable empezó a temblar.
En el centro de la habitación se alzaba el objeto más extraño que había visto en su vida, pero era algo que llenó de un repentino temor el alma del muchacho. En una ancha plataforma central compuesta de tres blancos escalones de mármol, se alzaba el gran símbolo del objeto más infamante en el mundo, el símbolo de la más vil de las muertes y del crimen: Era una enorme cruz hecha de algo que parecía transparente alabastro, y se elevaba casi hasta el techo plano de piedra. El temor de Lucano fue transformándose en expectación y asombro. La cruz se erguía solitaria, y no había en el templo más que su sencilla e impresionante majestad, ni sonido alguno que turbase el absoluto silencio.
La luz vacilaba y palpitaba mientras la cruz permanecía invariable. Lucano se mantuvo durante mucho
tiempo contemplándola, notando en los oídos el latido de su corazón. Unas pocas veces, muy pocas, había
visto como crucificaban a un hombre en una de las colinas cercanas a Antioquía, y se habla sentido
emocionado hasta el llanto por una indescifrable ira. También había visto la cruz de oro en la mano de Keptah la noche de la Estrella, hacía unos dos años, pero casi lo había olvidado.
Con timidez, andando despacio a fin de no turbar aquel sagrado silencio ni acelerar el ritmo de la fluyente radiación, se acercó a la cruz y se detuvo al pie de las deslumbradoras escaleras, mirando hacia arriba. Sus grandes brazos se extendían abiertos en lo alto. Tenía una cualidad expectante y misteriosa, ultraterrena y fría.
Su cuerpo era firme y poderoso, y, sin embargo, parecía menos pétrea para el muchacho, como si fuese algo
eterno y vigilante, inconmovible en su grandeza, esculpido en majestad.
Lucano permaneció en quieta contemplación, incapaz de retirarse de allí. No sentía nada aparte de un
indefinido sentimiento de anticipación. Sintió oprimida la garganta. Sin que su voluntad interviniese, las rodillas se doblaron y quedó arrodillado en el primer escalón, con las manos unidas y sin dejar de contemplar la cruz.
Se alzaba sobre él y percibió su impresionante presencia y como los brazos se extendían protectores sobre su cabeza. La luz del templo aumentó de intensidad, como un reflejo de luna sobre grandiosas alas.
Lucano no pensaba, ni sentía la presencia de la carne, sólo un sentimiento de profundo asombro y algo como gozo mezclado con tristeza. Se mantuvo de rodillas durante largo tiempo, con la vista fija en la cruz y las manos unidas.
No supo en qué momento la cruz aumentó su fulgor ni cuándo empezó a teñirse de un tinte rosado de tonos
pálidos. Parecía como si su alma se hubiese dado cuenta antes de que su mente adquiriese conciencia de ello, por lo que no sintió alarma. Percibía también, como entre sueños, una invisible presencia, que era una misma cosa con la cruz, con la luz y con el mármol. La presencia era como un rayo de profunda luminosidad, lleno de masculina ternura. Lucano exclamó en voz alta, moviendo sus pálidos labios: "¡El Dios Desconocido!"
Durante los dos últimos años, la abundancia de su vida, el apasionado goce del saber, las ambiciones, el
intenso amor por Rubria, su sentimiento de pertenecer al mundo y a aquellos que le amaban, su dedicación a la medicina, su entrega a Keptah, la vivacidad y gozo propios de la edad, su exuberante salud y deleite en todas las cosas, habían oscurecido y difuminado cuanto conocía o sentía como niño. Incluso el Dios Desconocido había venido a ser uno más en el panteón; y las leyendas, benevolencia y aspectos de los dioses habían intrigado su joven corazón con tremendas fantasías de belleza. Sus días, durante más de dos años, yacían ante él, delante y detrás, como un río de vivos colores lleno de promesas. Cusa era escéptico y Lucano había adquirido el hábito de considerar todas las cosas bajo un aspecto humorístico, incluso los sueños y misterios que había conocido de niño. Como si se diese cuenta de este fenómeno, Keptah había hablado con él cada vez con menos frecuencia del Dios Desconocido y se había limitado a darle lecciones de medicina.
Algunas veces su rostro desconfiado y ausente había hecho que Lucano sintiese un incierto sentimiento de
culpabilidad.
Pero en aquellos momentos, su vida parecía una sombra, la vida de un muchacho muy joven, y se
encontraba de nuevo en presencia del gran Milagro, que no le reprochaba nada, sino que le daba la
bienvenida. No comprendía el significado de la cruz en su mente; tan sólo su corazón comprendió, pero carecía de palabras para expresar sus intuiciones.
Quedó sumido en un éxtasis, como si ante él se hubiesen abierto visiones magníficas aunque dolorosas, con
dolor sobrenatural, más allá de la comprensión humana.
Los destellos de la cruz se hicieron más profundos en matices, y más intensos, en tal forma que las blancas paredes, techo y suelo, palidecieron como nubes y adquirieron un tono tenue. Lentamente, momento tras momento, el sonrosado y variable matiz fue pareciéndose a sombras de sangre que cubrían y se extendían por todo el enorme cuerpo de la cruz. La leve luminosidad que inundaba el templo se movió con mayor rapidez, como si presencias etéreas ganasen intensidad y concentración. El muchacho notaba que no sentía temor; tan sólo un creciente asombro y un amor tan profundo que apenas si su cuerpo podía soportarlo. Los reflejos escarlatas de la cruz se reflejaban en su rostro, en la blanca túnica, las manos unidas, los ojos y sus dobladas rodillas.
Lentamente, como movido por un encantamiento, se puso en pie y ascendió los bajos escalones hasta
quedar al nivel de la cruz. Era un árbol de rojo y blanco intermitente, palpitante con una vida desconocida para él. Se atrevió a colocar la mano sobre ella y tocarla; el tacto era frío y, sin embargo, vibraba ligeramente. De repente se sintió poseído por una pasión indescriptible, transportado al mismo corazón de la cruz. Sus piernas se debilitaron y cayó sobre la plataforma rodeando el cuerpo de la cruz con sus brazos y reposando su rostro contra ella y, sin la menor conciencia de lo que ocurría, todo su cuerpo empezó a temblar con adoración y la paz más profunda que había experimentado se adueñó de él. Cerró los ojos; se sentía en el mismo centro del universo.
La puerta de bronce se abrió silenciosamente, como movida por una mano invisible, y cuatro hombres
aparecieron en el umbral, uno de ellos Keptah. Se detuvieron y a través de la abertura vieron al postrado
muchacho, con sus brazos abrazando la cruz, las mejillas sobre su base. Tres de los hombres, mucho más
altos y anchos que el propio Keptah, sonrieron tiernamente y se miraron entre sí. Se acercaron a la plataforma con pasos que parecían deslizarse sobre terciopelo y se detuvieron para contemplar la cruz en silencio por varios momentos. Después los cuatro se arrodillaron, inclinaron las cabezas sobre el pecho y cerraron los ojos.
Sus labios empezaron a moverse en una oración.
Tres de los hombres iban vestidos como majestuosos reyes, por que eran reyes en verdad. Sus túnicas y
mantos brillaban con granate, azul, blanco y el más delicado jade. Cinturones de oro labrado, incrustados de piedras preciosas y raras, ceñían sus cinturas. Tocados de pura y blanca seda cubrían sus cabezas, adornados con gemas que brillaban con luz celestial. Alrededor de sus cuellos llevaban grandes collares de oro y plata, de varias vueltas, y adornados con otras preciosas joyas de varios colores. Sus desnudos brazos morenos llevaban anchos y enjoyados brazaletes por debajo de los hombros y alrededor de las muñecas, y sus pies iban calzados con sandalias de oro. Sus rostros orientales estaban tostados por el sol de los desiertos y sus cortas barbas eran viriles y brillaban con el reflejo de aceites perfumados. Bajo sus espesas pestañas brillaban unos ojos que despedían destellos como estrellas, sus narices aguileñas, ganchudas y majestuosas, les daban un aspecto indomable, confirmado por la firmeza de los labios.
Lucano no supo en qué momento se percató de la presencia los extranjeros y de Keptah. Pero no le pareció
extraño que estuviesen allí y les miró con una tranquila expresión confiada, esperando, mientras sus brazos se mantenían aún alrededor de la cruz Cuando ellos se levantaron él no se movió, porque parecía como si le hubiesen olvidado o no lo viesen. Abandonaron el templo y Lucano volvió a quedar sumido en un estado de sueño o inconsciencia que no pudo después explicarse a sí mismo. Sentía una gran resistencia a abandonar la cruz; mientras permanecía allí le parecía estaba seguro, en paz y con todos sus deseos colmados.
Keptah se mantuvo separado de los extranjeros mientras éstos hablaban entre sí, escuchando atentamente
al que hablaba y gestos de asentimiento llenos de la más profunda gravedad. Hablaban una lengua que ni el
mismo Keptah entendía, aunque sus tonos tenían para él una resonancia familiar, como si oyese ecos de su
niñez.
Luego, como si hubiesen llegado a una conclusión, sonrieron Keptah con afecto; uno de los extranjeros se le acercó y, cuando Keptah se arrodilló ante él, puso sus manos sobre su cabeza en gesto de bendición. Después habló y Keptah pudo entonces comprender sus palabras:
—No estás equivocado, hermano —dijo—. Tienes razón. El muchacho es uno de los nuestros. Pero no
puede ser admitido en la Hermandad, aunque no puedo atreverme a decirte porqué. Existe para él otro camino y otra luz, aunque a través de largos y desolados lugares, grises y áridos, y él debe encontrarlo. Dios tiene para él una tarea que deberá realizar antes de que haga su último viaje, y un mensaje único que darle. No te sientas desolado ni llores. Has obrado bien y Dios aprueba tu labor. Muchos serán llamados desde los más remotos lugares de la tierra, pero cuándo y cómo son escogidos no está en nuestras manos sino en las de Dios.
Enséñale lo que puedas, después déjale marchar, pero ten la seguridad que no andará perdido en las tinieblas y de que volverá de nuevo a la cruz.
Uno de ellos miró pensativamente hacia el jardín, como si viese una lejana visión. Luego murmuró:
—Irá a ella y se sentará a sus pies. Ella le hablará de las cosas que guarda en su corazón y acerca de las cuales no hablará a ningún otro hombre. Apenas si es mayor que el propio Lucano en edad, y también sufrirá la angustia que aceptó la noche de la anunciación angélica. Él verá su belleza y dulzura y oirá su dulce voz. Pero todo esto ocurrirá en el futuro y no está dispuesto para ahora.
—He deseado verla y tocar su manto —dijo Keptah con voz temblorosa—. He tenido sueños en los que la he
visto con el infante en los brazos.
—La verás —dijo uno de los extranjeros en tono bajo—. Si no aquí, en el cielo.
—Misteriosos son los caminos de Dios —manifestó aún otro de ellos—. No podemos hacer más que
obedecer.
—No tengo nada que dar —dijo Keptah.
—Estás dando tu vida. Eres fiel y estás lleno de sabiduría.
Keptah se levantó e inclinándose besó las gemas de las túnicas de los extranjeros, mientras sus ojos se
cegaban con lágrimas. Ellos se alzaron, le abrazaron y partieron en dirección del edificio de granito.
—Dadme sabiduría —murmuró Keptah mirando en su dirección.
Lucano atravesó la puerta abierta parpadeando, cegado por la luz, y encontró a Keptah solo. El muchacho y
el hombre se miraron frente a frente, demasiado llenos de pensamientos para poder hablar por el momento.
Después Lucano dijo:
— ¿Quiénes son esos hombres? Parecen reyes.
—Son reyes —dijo Keptah suavemente—. Son los Magos.
Tomó la mano helada de Lucano y le condujo hacia la salida.
—No me hagas preguntas, que no puedo responder. No me está permitido hablar.
CAPÍTULO VI
Uno de nuestros grandes sabios en Babilonia, o Caldea, declaró en cierta ocasión que el hombre que se
privaba a sí mismo de las cosas buenas del mundo, que Dios y los hombres toleran, será llamado a cuenta con severidad —dijo Keptah—. Esto es algo que los ascéticos moralistas de largos rostros y los intelectuales fariseos judíos niegan y, posiblemente, también lo negaría nuestro buen señor tribuno. Sin embargo, es la realidad. Esta forma de pensar no está reñida con la afirmación de Sócrates de que el desear lo menos posible es acercarse más a Dios. Se trata, como siempre te he dicho, mi joven Lucano, de interpretaciones individuales y lo que para un hombre es la felicidad, la moral o el bien, puede resultar para otro una cosa odiosa.
Lucano se echó a reír.
—No es extraño, Keptah, que Diodoro se queje siempre de que eres un sofista capaz de hacer una
afirmación placentera y otra desagradable y que ambas resulten igualmente ciertas.
—Mi pequeño griego —dijo Keptah con indulgencia—, te lo he dicho otras veces: soy un hombre tolerante y
por eso parezco complicado a los simples y a los maliciosos e indigno de confianza. Para ser un hombre sabio no sólo se deben conocer los argumentos propios, sino los de los demás: Me complace ver que puedes
entender que una afirmación repugnante a nuestras propias creencias, puede ser tan cierta como otra que nos resulte completamente agradable. Todo esto, sin duda, pertenece a los negocios de este mundo, que yo, por mi parte, encuentro infinitamente divertidos.
Estaban sentados en la taberna favorita de Keptah, un lugar muy alabado por los hombres de negocio, los
estudiantes, eruditos y comerciantes de las infinitas razas que habitaban en Antioquía. Fuera, en la calle empedrada con cantos negros, la luz brillaba hiriente y su estrechez palpitaba con blancas nubes de polvo, gruñidos de camellos y rebuznos de asnos, voces de hombres rudos, tableteo de ruedas y pasos de una multitud apresurada. Enfrente de la taberna se alzaban unos cuantos edificios de color amarillo blancuzco, que reflejaban el calor y la luz como un tembloroso espejo y ante los cuales desfilaban mujeres y hombres ataviados con los más diversos atuendos, rojos, negros, amarillos, verdes y escarlatas. Pero en la taberna reinaba la frescura y la tranquilidad, y el local, sombreado y lleno de olor a Vino, buenos quesos y excelentes pastelillos calientes, se mostraba acogedor. Escudillas de madera, llenas de picantes, negras y diminutas aceitunas de Judea, reposaban sobre las fregadas y blancas mesas, junto a uvas de las viñas locales — purpúreas y resplandecientes incluso en la semioscuridad—, granadas como globos de rojo fuego, pilas de dátiles que rezumaban miel y otras muchas frutas. Las toscas paredes de la taberna habían sido pintadas por un artista local que, aunque carecía de técnica, composición y delicadeza y lo había hecho con una cierta crudeza, compensaba estas faltas por medio del uso de un vivo colorido y una inocente ingenuidad. El suelo de ladrillos rojos contribuía a la frescura del lugar ya refrescar los acalorados pies de Keptah y su discípulo, mientras saboreaban sendas copas de vino fresco. La cabeza de Lucano era un halo de esplendor en la sombreada frescura de la taberna y atraía la atención de hombres morenos que estaban —instalados en otras mesas de la tienda. Uno de ellos, en especial, alto y atezado, tocado con un turbante al estilo oriental, parecía encontrar grandes atractivos en el muchacho. Su rostro delgado, astuto y vital, iluminado por un par de ojos de
extraordinaria viveza y enmarcado en una fina y corta barba, parecía prendado en la contemplación del joven griego. Sus vestidos, rojo pálido y delicado verde, manifestaban a cualquier observador que era un hombre de buena posición confirmada por los muchos y deslumbrantes anillos que llevaba en los dedos. Sus criados permanecían cerca de la puerta abierta, bebiendo copas de Vino y bien armados con dagas. Tenían un aspecto decidido y las piernas que asomaban por debajo de sus multicolores vestidos denotaban firmeza.
El extranjero se dirigió finalmente a Keptah, que ofrecía un raro contraste con él, vestido de una larga túnica de blanco lienzo, y expresándose en griego, con acento execrable, dijo:
—He estado oyendo tu discurso, señor, con gran interés. Permíteme que me presente a mí mismo: Soy
Linus, el mercader de Cesárea, en Judea, y trato en sedas, jades y marfiles de Catay. Mi caravana está de
paso hacia Roma.
Hablaba a Keptah, pero sus inquietos ojos permanecían con deleite fijos en Lucano, que, dándose cuenta de
su presencia por primera vez, se ruborizó involuntariamente bajo aquella mirada codiciosa. El muchacho se
movió con inquietud.
Keptah estudió a Linus fríamente y con deliberación, apreciando en particular su hipnótica mirada sobre
Lucano. Pareció reflexionar. No era demasiado pronto, decidió finalmente, para permitir que Lucano aprendiese
algo de los aspectos más repugnantes y oscuros de la vida. En consecuencia, respondió con cortesía:
—Yo soy Keptah, el médico del tribuno Diodoro, procónsul de Siria. —Vaciló un momento y luego continuó—:
Has dicho que eres de Judea, ¿eres judío, señor?
El rostro de Linus Cambió momentáneamente de expresión cuando se enteró de la posición de Keptah. El
procónsul tenía una reputación muy mala entre los mercaderes que viajaban por las riberas del Gran Mar, y
resultaba que éste era Keptah, su médico. Compuso el gesto y adoptó una expresión de respeto que no era del
todo fingida. Sin embargo, se sintió complacido. Aquel muchacho de cabellos como el sol, era sin duda el
esclavo del apreciado médico y por lo tanto la cosa aún podría ser tratada como había sospechado.
— ¿Puedo ofrecerte una botella de vino, maestro Keptah —preguntó Linus—, junto con mis respetos?
—Sí, si te unes a nosotros —respondió Keptah con gravedad.
Linus se puso en pie rápidamente; era un hombre de gestos elegantes, alto y ágil. Al abrirse un poco sus
ropas, Keptah pudo apreciar un collar de oro macizo, de delicado y extraño trabajo, colgando de su cuello, a la
moda egipcia, pero que estaba ahora imponiéndose entre los jóvenes romanos más elegantes. Lucano, aún
sonrojado y violento sin saber porqué, corrió un poco su silla para hacer sitio al mercader y mientras hacía esto
sintió un pellizco en su rodilla, que interpretó como un mensaje de Keptah, que también le dirigió una rápida
mirada como una orden, mandándole contener la lengua bajo cualquier circunstancia.
Para Linus no era sorprendente que un esclavo se sentase con tanta familiaridad con su señor, puesto que
aquel muchacho era sin duda alguna el preferido del señor, el mimado y regalado, empleado sólo para ciertos
propósitos. Ahora que estaba más cerca de él, se sintió aún más interesado. Conocía precisamente el senador
romano que encontraría a este muchacho delicioso y no pondría reparos a su precio. Mil sextercios no sería
mucho. Linus sonrió y la canina blancura de sus dientes resaltó contra la morena oscuridad de su astuta e
inteligente cara.
—No, maestro Keptah, no soy judío —dijo—. ¡Que Baal lo impida! Soy de una raza más antigua: babilonio,
aunque otras razas orientales importantes han contribuido también en la formación de mi sangre.
Lucano miró a Keptah, quien de nuevo pellizcó por debajo de la mesa.
—Muy interesante —respondió imperturbable.
El tabernero se acercó a la mesa y Linus, con gesto señorial, pidió que trajese el mejor vino que tuviese, a lo
que Keptah asintió aprobadoramente, diciendo a continuación:
—El Abraham de los judíos era babilonio. ¿Quizás has oído hablar de él; señor Linus?
—Oh, sí —respondió éste con descuido, y de nuevo hizo un guiño—. Cuando estoy en Judea soy judío,
cuando en Siria, sirio; cuando me encuentro en Roma, soy romano, y cuando en Grecia, griego.
Se echó a reír con ligereza.
Keptah se sirvió unas cuantas aceitunas negras y respondió:
—Y cuando estás en Africa sin duda serás negro.
La sonrisa de Linus desapareció bruscamente. Su enjoyada mano descendió rápidamente hacia la daga.
Keptah, con toda tranquilidad, escupió los huesos de las aceitunas sobre la palma de su mano y luego los
arrojó al suelo. En seguida añadió, con una excesiva admiración:
—Un hombre inteligente es un camaleón. Todas las cosas para todos los hombres. Veo que eres filósofo,
como yo mismo cuando no me dedico a destilar pociones o atender a la familia del ilustre Diodoro. —Miró hacia arriba y sus enigmáticos ojos se fijaron en los del mercader, cuya mano se retiraba lentamente del puñal—.
¿Creo que he mencionado que soy el médico de la casa del procónsul de Siria, un romano de gran influencia y
virtud? Y especialmente dispuesto para la disciplina y la espada.
Linus, que había estado dos o tres veces bajo la atención de Diodoro por causa de sus actividades poco
legales, sonrió con tolerancia:
—Espero que te pague bien —respondió con cierta insinuación.
Keptah mantuvo su rostro inescrutable.
—Ah, si. Tan bien como un caballero avariento puede permitirse a sí mismo, y mi señor es famoso por su
tacañería. Es uno de los romanos "antiguos". Permanezco con él a causa del cariño que siento por su casa, aunque he recibido excelentes proposiciones de otras personas.
Linus respiró aliviado y se reclinó en la silla con un gesto elegante. Miró de nuevo a Lucano, que encontraba
esta conversación incomprensible. El tabernero llegó con una botella de excelente vino cubierta de polvo que el
hombre conservaba con reverencia, e hizo una inclinación. Keptah y Linus inspeccionaron la botella con ojos
críticos, y luego hicieron un gesto de conformidad. El vino fue escanciado en copas de plata apropiadas, por su
rareza, para la ocasión. Keptah sirvió un poco en la copa de Lucano y el muchacho pudo percibir la delicada
fragancia de la bebida.
—En la casa de Diodoro no encontrarías un vino como éste. ¡Que los dioses bendigan su a
varo bolsillo y
bárbara lengua! —exclamó Keptah.
Linus, que conservaba desagradables y memorables recuerdos del procónsul, creyó descubrir cierto
desprecio en el tono de Keptah y se sintió más confiado aún.
—Sin embargo —añadió el médico con una furtiva e irónica mirada hacia Lucano— es cuidadoso con los que
le sirven bien y especialmente con su médico. Sentimos un mutuo respeto y nos apreciamos nuestro respectivo
valor. Es por eso que ha designado para mi protección cuatro robustos y bien armados esclavos que esperan al
alcance de mi voz ahí fuera, en la calle, guardando mi litera.
Los rojos labios de Lucano se abrieron asombrados ante esta mentira, pero Keptah saboreaba en aquel
momento su vino con aire complacido de un epicúreo. Las oscuras cejas de Linus se alzaron en un gesto de
repentina sorpresa, pero ni por un instante dudó de la veracidad de Keptah. "Este hombre es importante —
pensó—; tiene un aire elegante y seguro, propio sólo de aquellos que están muy bien considerados." El tabernero, en atención al vino que habían solicitado, llevó un recipiente de bronce y un plato que colocó sobre
la mesa.
—Ah —dijo Keptah en tono de aprecio—, cogollos de girasol en aceite y vinagre, con un discreto
condimento de cebolletas y salsa. Éste es uno de los pocos platos romanos que puedo soportar. —Tomó un
pedazo de pan y lo sumergió en el recipiente, llevándose luego a la boca lo que pudo extraer de él y
comiéndolo con un gesto elegante—. Es cierto que los romanos no son gente civilizada, pero de cuando en
cuando tienen sus inspiraciones.
Linus empezaba a impacientarse. Era un mercader y, por lo tanto, amigo de pocos rodeos. Extendió un
dedo hacia Lucano y dijo:
—Maestro Keptah, ¿este muchacho es griego sin duda? El dorado cabello y la blancura del cutis, esos ojos
azules, todo el aspecto de su expresión son encantadoramente griegos.
— ¿Has visto muchos como él en Grecia? —preguntó Keptah afectando sorpresa—.
No, los griegos son una raza baja de estatura y de complexión morena. Adoraban a los seres rubios por esta
razón y los han inmortalizado en sus estatuas. Puedes estar seguro de que el ideal del hombre nunca se
parece a sí mismo excepto en sueños. Sin embargo, este muchacho es griego, aunque sin duda sus
antepasados descendieron a Grecia procedentes de las frías regiones del Norte o de la Galia, donde los
hombres viven en bosques primitivos, se visten con pieles de animales y se adornan con sus cuernos. ¿Verdad
que el chico es hermoso y a la vez de una infantil virilidad?
Lucano no podía comprender a su tutor y maestro y se sentía humillado e indignado. Además no sólo temía
a Linus y le disgustaba su actitud sino que ahora le detestaba.
La forma de hablar de Keptah, como si Lucano no fuese humano y pudiese hablarse de él como se habla
de un excelente caballo o perro, convenció a Linus de que el muchacho era un esclavo y el criado de Keptah.
—Un hermoso muchacho —contestó con complacida satisfacción—. ¿Cómo se llama y qué edad tiene,
maestro Keptah?
Keptah continuó bebiendo su vino entornando los ojos con reverencia, Linus esperaba. Sus joyas brillaban
en la penumbra de la taberna.
—Tiene sólo trece años, aunque para esta edad es muy alto, como suelen ser los paganos. ¿Verdad que es
un chico agradable?
Linus se sintió cada vez más complacido. El muchacho tenía trece años, por lo tanto, no había alcanzado la
edad de la pubertad. El viejo senador romano quedó de pronto olvidado. Había señoras patricias, hartas de sus
mandos y amantes, damas de gran riqueza, que encontrarían delicioso inducir al muchacho en la p
ubertad y
luego introducirlo en sus propias camas para iniciar su inocencia en las artes del amor. No sería imposible
conseguir que pagasen dos mil sextercios por un tesoro así para distraer su aburrimiento. Conocía a la esposa
disoluta de un muy distinguido augustal, por ejemplo, bien entrada ya en la madurez, que se perdía por tales
muchachos; quedaría fascinada por tal belleza y sería incapaz de resistir la compra. Linus se inclinó hacia
Keptah y dijo en voz baja, pero que no se escapó a los oídos de Lucano:
—El noble tribuno es un hombre notable, como has dicho, por su tacañería. Permaneces con él por razones
virtuosas, tales como la devoción y lealtad a su familia. ¿No es este muchacho uno de sus esclavos?
—No —dijo Keptah—. En cierta forma me pertenece. El tribuno lo ha dejado en mis manos como premio a lo
que tú, amablemente, has llamado mis virtudes.
Los labios de Lucano volvieron a abrirse con una nueva ola de indignación, luego parpadeó a causa del
pellizco que Keptah le proporcionó. Linus estaba radiante.
—Quizá, Keptah, podamos llegar a un acuerdo. Tengo clientes en Roma que se mostrarían encantados con
este muchacho.
— ¿De veras? —Dijo Keptah—. ¿Un señor acaso, o alguna señora que ha explotado todos los deleites y se
siente aburrida? —Se volvió hacia Lucano y preguntó con tono afectuoso—. ¿Te gustaría ir a Roma, Lucano?
—No —contestó Lucano.
Pero Linus le mandaba ya en tono perentorio sacudiendo su dedos.
— ¡Levántate, chico! ¡Quiero examinarte mejor!
Lucano, incrédulo ante un tono de voz que nadie había empleado con él antes y asombrado, se refugió en un
extremo de la silla miró a Keptah. Pero el médico le devolvió la mirada en la forma alusiva e impenetrable que
sólo él era capaz de adoptar y refugiado en su sombría expresión no dijo nada. Fue esta expresión lo que
confundió por completo a Lucano y le hizo ponerse en pie más como un primer movimiento de huida que
obedeciendo a la orden de Linus. El rostro de Keptah continuó inexpresivo; apoyó uno de sus largos y enjutos
brazos sobre el respaldo de su silla, y los pliegues de su toga cubrieron el brazo contorneando un perfil que
parecía cubrir un miembro de hueso.
Linus se acercó a Lucano, y los demás mercaderes, estudiantes y eruditos que se hallaban en la taberna,
prestaron franca y curiosa atención al muchacho. "¡Por Venus! —pensó un romano tratante en aceites y
perfumes— es ciertamente el mismísimo Adonis con cabello como el sol y unos ojos parecidos al invernal cielo
azul del Norte, Es como una estatua, con la dulce firmeza de la juventud en el rostro y la delicada severidad de
la inocencia en su boca. ¡Y qué frente! Parece hecha de mármol; esos pies están arqueados como pequeños
puentes y su estatura sin duda proviene de los dioses."
El propio Linus se sintió sorprendido ante la estatura de Lucano y un poco desconfiado. Pero la corta túnica
blanca del muchacho estaba bordeada con la pálida púrpura de la pre-adolescencia, y los ojos escrutadores de
Linus, después de un momento de examen, vieron con claridad que a pesar de la estatura y anchura de
hombros el muchacho era muy joven. Lucano miró violentamente cuando Linus extendió su morena mano y
levantó la túnica para palpar las posaderas. Sus ojos azules relampaguearon con ira, y, sin embargo, un nuevo
orgullo le mantuvo quieto y rígido, como si fuese una estatua.
—Ah —murmuró Linus pensativamente—. Pensaba en un califa rico como Creso si las posaderas hubiesen
sido un poco más suaves y redondeadas. Pero esto es a todas luces un hombre en embrión, no un objeto de
juego para un caballero persa.
Manejó a Lucano con el grosero interés de quien inspecciona un animal de raza que está a la venta.
Lucano, pese a que en su mente reinaba la confusión y la ira, se percató, por primera vez en su vida, de un
mal profundo e inexpresable a causa de su infinita vileza. Oía los murmullos de Linus a medida que continuaba
su examen y su carne se estremeció, quedó helada y hubiese sido incapaz de moverse por cuenta propia,
como no hubiese podido hacerlo la estatua de mármol a que se parecía. Pero sintió su corazón encogido y su
espíritu enfermo a causa del horror que sentía. Percibió abismos que nunca antes había pensado existiesen y
las ardientes profundidades de obscenidad que reinan en el espíritu del hombre. En el hogar del virtuoso
tribuno nunca había encontrado estas cosas ni había soñado que pudiesen existir. Tampoco se daba completa
cuenta de las implicaciones que aquello comprendía, ni las entendía por entero. Era como un niño que
corriendo y riendo por una gruta, descubre de pronto una escena licenciosa y aunque sin comprenderla por
entero, recibe la impresión de que hay algo vergonzoso y secreto y se siente aterrado.
Las manos de Linus, a medida que palpaban, pellizcaban e inspeccionaban, ejercían sobre el muchacho un
monstruoso efecto hipnótico. Se sentía degradado e incapaz de repeler la degradación; sintió que su
humanidad era insultada, su integridad asaltada. Y, sin embargo, como una víctima muda, carecía de poder
para resistirse. Tan sólo podía continuar mirando ciegamente a Keptah y sentir las náuseas de aquella increíble
traición, el fuego de la ignominia y una furiosa ira en su pecho.
Linus, con una deslumbradora sonrisa, volvió a su asiento y dijo a Keptah:
—Quinientas monedas de oro. —Extrajo su bolsa de uno de los grandes discos de oro que formaban su
cinturón alrededor de la estrecha cintura. Sacó de ella un brillante montón de deslumbrantes monedas. Seamos
breves. Comprenderás, maestro, que no puedo escoltar a este muchacho por las calles a la luz del día. —Tosió
e hizo un guiño al críptico médico—. He tenido alguna pequeña diferencia con esos malditos soldados del
procónsul y no deseo encontrarme con ellos otra vez. Aquí tienes cien sextercios. Entrégame el muchacho esta
noche en la posada, en la calle de las Doncellas, y recibirás las restantes cuatrocientas monedas.
Todo el cuerpo de Lucano se estremecía como si hubiese sido rociado de fuego, y los pulsos en sus sienes
palpitaban visiblemente. Uno de los mercaderes exclamó:
— ¡Quinientos sextercios! Es un robo, señor. Yo te ofrezco mil —Medio se levantó en su silla en su
excitación.
Entonces Keptah habló con suavidad.
—El muchacho no está a la venta.
Linus se sonrojó indignado, e inclinándose hacia él dijo:
— ¿Qué no está a la venta? ¿Qué no vendes este esclavo... por una fortuna? ¿Estás loco?
—Mil sextercios —repitió el otro mercader, acercándose a la mesa.
Los demás clientes de la taberna aplaudían, silbaban, protestaban y reían. Al oír la conmoción, el tabernero
salió a la tienda a toda prisa, llevando con él una bandeja de pastelillos recién salidos del horno. Keptah,
haciendo un gesto con el dedo para que se acercara, le dijo:
—Mi buen Sura, ¿Quieres acercarte, por favor, hasta la próxima calle y decir al joven capitán Sextus que
Keptah, el médico del noble tribuno Diodoro, requiere su presencia aquí inmediatamente?
El tabernero hizo una reverencia y salió corriendo hacia la calle. Linus se puso al instante de pie jurando.
Agitó su puño bajo la inmóvil nariz de Keptah. Los restantes parroquianos quedaron de pronto en silencio,
esperando ver qué pasaba.
— ¡Maldito egipcio! —Gritó Linus—, ¡Haré que te corten el cuello! —Hizo un gesto furioso y sus criados
acudieron con presteza junto a él con los cuchillos desenvainados y dispuestos. Keptah, sin perder la serenidad
respondió:
—No soy egipcio, mi querido amigo de muchas, abominables y desconocidas sangres. Ni soy hombre que
desee la sangre de otros. Date prisa y desaparece de aquí antes de que llegue el capitán con sus hombres. No
has comprendido. El muchacho es la niña de los ojos del procónsul, que le trata como si fuese su hijo y ha
nacido libre en la casa de Diodoro.
Los demás parroquianos, desaparecieron de la taberna a toda prisa sin querer estar presentes cuando
llegasen los soldados y temerosos de su brutalidad. Linus quedó solo con sus criados. Miró a Lucano, y sus
delgadas manos se abrieron y cerraron en movimientos inconscientes como si deseasen apoderarse de él y
llevárselo de allí al instante. Respiraba entrecortadamente. De pronto dio media vuelta y desapareció de la
taberna con la velocidad del viento, sus ropas flotando alrededor de él y seguido por sus criados. Keptah y
Lucano quedaron solos. El muchacho se sentó lentamente, su pálido rostro estaba perlado con gotas de sudor
y una mirada helada brillaba en sus ojos airados.
Keptah, sin aparentar la más mínima preocupación, tomó un puñado de dátiles y empezó a masticarlos con
aprecio, La pila de monedas de oro permanecía sobre la mesa y brillaba en la azulada penumbra. La atención
de Keptah se dirigió entonces al muchacho, a quien sonrió:
—Ese mercader sinvergüenza, no se entretuvo en pagar la cuenta —comentó—. Sin embargo, dejó
generosamente el dinero y yo la pagaré y me guardaré el resto. Sin duda que él dispuso las cosas así y yo no
soy hombre que rehúsa un regalo.
— ¡Cómo te atreves! —Exclamó Lucano, y de nuevo era un niño a punto de echarse a llorar—. No sólo eres
un embustero, Keptah, sino también un ladrón y un malvado.
Empezó a llorar y secándose las lágrimas con el dorso de la mano gimió:
—Me has traicionado. Me has avergonzado y degradado. Y yo creía que eras mi amigo y maestro.
—Escúchame, Lucano —contestó Keptah en tono duro y tranquilo. Lucano retiró las manos de sus ojos y
miró al médico—. Ya no eres un niño, porque has visto, oído y sentido el mal. Es bueno que lo vayas
conociendo, porque el conocimiento del mal nos hace hombres, nos aparte de él. Ahora ya estás armado. —
Movió unas cuantas monedas con un dedo— has nacido en un hogar virtuoso donde los esclavos son tratados
con gran consideración. Nunca has visto que los tratasen con crueldad sino tan sólo con justicia. Este trato es
excepcional. La casa de Diodoro no es, en este concepto, un hogar corriente.
Un brillo feroz y frío apareció en los ojos semi-cerrados por entornados párpados.
—Te han avergonzado; tu humanidad ha sido tratada ignominiosamente; tu dignidad de hombre, insultada. Has visto las cicatrices en las manos de tu padre, que fue antaño un esclavo y como, niño las has aceptado
con serenidad, como algo corriente. ¿Has preguntado alguna vez a tu padre qué significa ser esclavo, ser
tratado como algo inferior a lo humano, inferior incluso a un perro o caballo valioso? ¿Le has preguntado
alguna vez por su propia juventud ignominiosa, su vergüenza y amargura y por la época cuando su propia
humanidad era pisoteada? ¿Sabes tú lo que es ser esclavo?
Lucano permaneció quieto. Una o dos lágrimas quedaban aún en sus pupilas. Luego dijo en voz baja:
—No, no. Perdóname. No comprendía. Era un niño y no comprendía. Me has enseñado.
Keptah sonrió tristemente.
—Aprender cuesta lágrimas, dolor y sufrimiento. Esto es justo porque el hombre no puede comprender a Dios
cuando es joven, feliz e ignorante. Sólo puede conocer a Dios por medio del dolor, el suyo propio y el de los
demás.
—Ningún hombre será para mí, a partir de ahora, esclavo, sino un ser digno. Odiaré la esclavitud con toda mi
alma y corazón —respondió Lucano con voz temblorosa.
Keptah colocó su mano sobre el hombro del muchacho con un gesto protector.
—Te he expuesto al mal para que nunca más te encuentres sin defensa. He dejado que la vil atmósfera de la
esclavitud te tocase para que nunca más transijas con ella. Y ahora, aquí tenemos a nuestro buen Sextus con
dos de sus excelentes soldados. Ah, Sextus, espera un momento, por favor, y bebe un poco de este excelente
vino con nosotros. Hemos sido molestados por un despreciable individuo y corremos algún peligro.
Quisiéramos tu escolta. Nuestros asnos están atados a alguna distancia de aquí y seguramente las pobres
bestias estarán ya impacientes.
— ¿Qué diablura has suscitado hoy? —preguntó el joven capitán de buen humor y con tono algo cínico. Se
sirvió una copa de vino y la bebió de un solo trago, mientras la boca de Keptah se torcía en un gesto de
censura.
—Bebes este vino como si no estuviera destilado de las propias viñas del cielo —dijo—, como si fuese el vino
barato de tus cuarteles.
Sextus chasqueó la lengua, pensó un momento y luego contestó:
—No tiene un gusto demasiado excelente. Eres un malabarista, Keptah. —E hizo un guiño a Lucano.
Después, percibiendo la palidez del muchacho preguntó:
— ¿Está el chico enfermo?
—Muy enfermo —respondió Keptah levantándose—, pero no morirá de esta enfermedad.
El tabernero se acercó tímidamente a él, y el médico, con un gesto espléndido, pagó su cuenta y la de Linus,
añadiendo una moneda de oro extra como propina. El tabernero se sintió encantado.
—Bueno, señor —dijo—, siento que te hayan molestado, pero no ocurrirá otra vez.
—No hagas promesas imprudentes —contestó Keptah—. Hemos pasado una tarde muy instructiva.
Llenó su bolsa con las restantes monedas de oro y dijo:
—Y ahora, Lucano, vámonos.
CALDWELL, T. Médico de cuerpos y almas. Editorial Planeta. Argentina.
Hace casi un mes que el solsticio de invierno boreal feneció, y nosotros no. Todo un caso de estudio pa' las aulas esta estación, ¿no? La onda gélida se ha movido básicamente de este a oeste a lo largo del hemisferio norte, en una muy didáctica muestra global de -defasada (1)- transferencia de calor. Indeed, para mantener el delicado equilibrio termodinámico de nuestro planeta, la mitak austral está que hierve según los úiltimos registros instrumentales at ground level. A reserva de que me demuestren con "pruebas concretas" lo contrario, les advertí que solo nos íbamos a congelar un poco el derrière, y no más. Lamentablemente, aunque la afortunada combinación invernal permitió lluvias (o caída de nieve, quer al final es más que bienvenida, si se tiene un eficiente manejo hídrico cuando el deshielo llegue) por encima de la normal, creo yo; debido al "componente" marítimo del sistema climático, hemos de sacar la lengua, "very likely", durante la wet season, otra vez.
Un cuento corto estaba planeado para festejar la epifanía cristiana, y el supuesto argumento listo ya. Tuve que cancelarlo, sin embargo; la calidad de la historia iba a ser (según me lo dijo mi propio censor interno) muy inferior a mi acostumbrada mediocridad. Sorry about that.
_ ¿Y qué hizo en "las vacas" entonces, compa? -le interrogo a mi colega universitario.
_ Nos quedamos en la ciudad, fuimos con mis suegros el 24, y al festejo del ángel el 31 -me informa él. ¿Y usted?
_ Me anduve paseando por tierras tamaulipecas, mi estimado,y con la familia, ya sabes. Na'más que "se la baña" mi carnal, ahí tienes a mi pobre jefa cocinando tanto en navidad como año nuevo pa' un titipuchal -le presumo yo que, a carretera, sí salí.
_ Si, se nota, ¿qué no fue a correr? -me inquiere apuntando a mi abultada silueta.
_ Clarines, siempre que voy trato de ir a tirar polilla en la playa al amanecer -le digo muy ufano.
_ Uuuy, pus qué romántico me salió, camarada.
No, it's not really that. Me gusta porque me doy cuenta de mi fragilidad, ni siquiera podría ser capaz de cambiar uno solo de esos tonos matinales al aurora despuntar. ¿Ustedes sí?
A lo mejor y uno sí las puede. Anda el run-run del triunfal retorno del innombrable, el inigualable costado siniestro, el maquiavélico chupa-pollas, perdón, chupacabras, sábelotodo y "chicho" máximo del territorio tricolor.No les creo tanto sobre la mítica omnipotencia del pelón, mañana van a salirme que la chuky es la wena, que si el bembo se conserva en estado latente, que si el chapito, mi compañero, volverá con tocho and so on.
http://marcosalas.blogspot.mx/2013/01/blog-post.html