PEDRO DE LA HOZ
pedro.hg@granma.cip.cu
Muchos años después, ante el estrado donde se aprestaba a pronunciar el discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura, el colombiano Gabriel García Márquez, enfundado en un impecable liquiliqui, pieza de vestir propia de la gente de su tierra, habría de recordar aquellos remotos días en que descubrió que William Faulkner era su maestro.
 William Faulkner.
William Faulkner.
Macondo no era todavía el territorio donde Remedios la Bella ascendería al cielo entre sábanas impolutas y mariposas amarillas, sino el oscuro escenario donde un médico suicida es evocado durante su velatorio por un viejo coronel, su hija y su nieto.
Se trataba de la primera novela de García Márquez, La hojarasca, cuya primera versión fue escrita entre 1948 y 1949 y solo vería la luz en 1955 en una edición raquítica.
A La hojarasca lo había llevado el efluvio de su natal Aracataca y la lectura detallada de William Faulkner, John Dos Passos, Erskine Caldwell, Sherwood Anderson y Virginia Wolf, durante su convalecencia de una pulmonía pescada en Barranquilla y curada en el pueblecito de Sucre.
 Gabriel García Márquez.
Gabriel García Márquez.
Más de un crítico se ha encargado de demostrar los fluidos vasos comunicantes entre La hojarasca y la novela de Faulkner Mientras agonizo, y comparan a la imaginaria Macondo con el también imaginario condado de Yoknapatawpha. El propio García Márquez confesó en 1997 que Faulkner le había permitido "verme a mí mismo".
William Harrison Faulkner había nacido en New Albany, Mississippi, el 25 de septiembre de 1897, en el seno de una familia de antiguos hacendados del sur de los Estados Unidos.
Vivió casi todo el tiempo en Oxford, en el corazón de plantaciones algodoneras donde eran visibles las secuelas de la esclavitud —discriminación racial y extrema pobreza— y se veía con sospecha el culto al progreso del Norte industrializado que venció en el conflicto bélico entre 1861 y 1865. Una de sus salidas fue a Europa, como voluntario en la Primera Guerra Mundial, donde prestó servicio con las Fuerzas Aéreas canadienses y resultó herido en Francia.
Aunque publicó un libro de poemas en 1924, El fauno de mármol y dos años después el relato La paga del soldado, a las que sucedieron las novelas Mosquitos y Sartoris, fue El sonido y la furia (1929) la que reveló su enorme capacidad creativa. Cuenta la historia de la desintegración de una familia sureña presentada inicialmente a través de la narración de un idiota congénito, incapaz de distinguir entre el pasado y el presente, que se confunden en su cerebro y que evoca a través de sensaciones. Este monólogo y la sección final, escrita en tercera persona pero en la que la visión de la familia es construida sobre la base del testimonio de una criada negra, abrieron un nuevo cauce a la novelística norteamericana.
Un año después con Mientras agonizo cuajó su estilo. Aquí narra el viaje de Anse Bundreen y su familia, bajo un aguacero interminable, con el cadáver de su esposa en un ataúd maltrecho hasta el lugar donde deben sepultarla.
A Mientras agonizo siguieron Santuario (1931), Luz de agosto (1932), Absalón! Absalón! (1936), Las palmeras salvajes (1939) —otra obra maestra con un desbordado Mississippi como protagonista—, Intruso en el polvo (1948), Los rateros (1962) y los cuentos de Idilio en el desierto (1931) y Desciende, Moisés (1942).
La historia de su Premio Nobel en 1949 fue una de las más accidentadas en la saga del galardón. En octubre de ese año, la Academia Sueca no se puso de acuerdo y dejó pasar la fecha de proclamación sin que hiciera público al ganador.
Un muy joven García Márquez, desde las páginas de El Heraldo de Barranquilla, alertaba en una crónica de la existencia de "un tal señor llamado William Faulkner, que es algo así como lo más extraordinario que tiene la novela del mundo moderno", antes de soltar una lamentación: "No debemos sorprendernos de que William Faulkner no sea premio Nobel 1950 y de que el año pasado —estando ya escritos y traducidos a varios idiomas, entre ellos el sueco—, el Premio Nobel de Literatura hubiese sido declarado desierto".
Por esos días el cronista, que había enviado el original de La hojarasca a la casa editora Losada donde sería rechazado, escribió una nota en la que saludaba el regreso a Colombia de su colega Álvaro Cepeda Samudio, quien había viajado "por conocer los pueblecitos del sur —no tanto del sur de los Estados Unidos como del sur de Faulkner— para poder decir a su regreso si es cierto que en Memphis los amantes ocasionales tiran por las ventanas a las amantes ocasionales o si son esos episodios dramáticos patrimonio exclusivo de Luz de agosto".
En noviembre de 1950, García Márquez daría a conocer una feliz noticia a los lectores de El Heraldo: "Excepcionalmente se ha concedido el Premio Nobel de Literatura a un autor de innumerables méritos, dentro de los cuales no sería el menos importante el de ser el novelista más grande del mundo actual y uno de los más interesantes de todos los tiempos. El maestro William Faulkner, en su apartada casa de Oxford, debe haber recibido la noticia con la frialdad de quien ve llegar un tardío visitante que nada nuevo agregará a su largo y paciente trabajo de escritor...".
El Comité del Nobel había decidido otorgar en 1950 dos premios literarios: a Faulkner con carácter retroactivo, fechándolo en 1949, y el correspondiente al año corriente al inglés Bertrand Russell, por sus escritos filosóficos.
Faulkner viajó a Estocolmo para recibir el lauro. Su acento sureño y la distancia entre los labios y el micrófono impidieron en un primer momento comprender la magnitud de su discurso de recepción. Al ser publicado al día siguiente pudo advertirse que no se había desplazado hasta Suecia para pronunciar una oración retórica, sino para tocar las más intensas fibras humanas. Allí dijo:
Nuestra tragedia de hoy es un miedo físico general y universal tan largamente padecido, que a duras penas lo podemos soportar. Ya no quedan problemas del espíritu; tan sólo una pregunta: ¿cuándo seré aniquilado? Es por eso que el hombre o la mujer joven que escribe actualmente ha olvidado los problemas del corazón humano en conflicto consigo mismo, que solos bastarían para producir buena escritura porque son lo único sobre lo cual vale la pena escribir, lo único que justifica la agonía y el sudor. Debe aprenderlos de nuevo. Debe enseñarse a sí mismo que lo más despreciable de todo es tener miedo; y una vez aprendido, olvidarlo para siempre sin dejar espacio en su taller para nada distinto de las verdades y certezas del corazón, de las verdades universales sin las cuales cualquier relato es efímero y fatal: el amor, el honor, la piedad, el orgullo, la compasión, el sacrificio. Mientras no lo haga, su trabajo está bajo maldición. No escribe sobre amor sino sobre lujuria, sobre derrotas en las que nadie pierde nada valioso, sobre victorias sin esperanza y, lo peor de todo, sin piedad ni compasión. Su dolor no llora sobre fibras universales y no deja huella. No escribe con el corazón; escribe con las glándulas.
Mientras no aprenda estas cosas, escribirá como si estuviera viendo el final del hombre e inmerso en él. Me rehúso a aceptar el fin del hombre. Es demasiado fácil decir que el hombre es inmortal simplemente porque permanecerá; que cuando repique y se desvanezca el último campanazo del Apocalipsis con la última piedra insignificante que cuelgue inmóvil en la agonía del fulgor del último anochecer, que incluso entonces se oirá un sonido: el de su voz débil e inagotable, que seguirá hablando. Me niego a aceptarlo. Creo que el hombre no sólo perdurará, prevalecerá. Es inmortal, no por ser el único entre todas las criaturas que posee una voz inagotable, sino porque tiene un alma, un espíritu capaz de compasión y sacrificio y fortaleza. El deber del poeta, del escritor, es escribir sobre estas cosas. Tiene el privilegio de ayudar al hombre a resistir aligerándole el corazón, recordándole el coraje, el honor, la esperanza, el orgullo, la compasión, la piedad y el sacrificio que han enaltecido su pasado. La voz del poeta no debe ser solamente el recuerdo del hombre, también puede ser su sostén, el pilar que lo ayude a resistir y a prevalecer.
Al introducir su discurso cifró la esperanza de ser escuchado "por los hombres y las mujeres jóvenes que ya están dedicados a las mismas angustias y tribulaciones que yo, entre quienes está aquel que algún día ocupará el mismo lugar que ocupo ahora".
Muchos años después, en 1982, Gabriel García Márquez ocuparía ese lugar y rendiría tributo a su maestro.
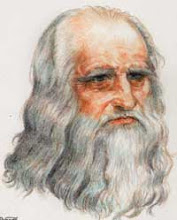
No comments:
Post a Comment